jueves, 27 de septiembre de 2012
Napola
Le observé anudarse el cordón de las zapatillas sin desviar su mirada del suelo de mármol brillante devolviéndole la imagen que todos veíamos. Se colocó la capucha y así tapó su cabeza dejando únicamente su rostro al descubierto. La barba rubia de una semana pinchaba con solo verla, sus ojos azules te penetraban antes de que pudieses apartar la mirada. Cogió su pistola reglamentaria y la escondió en el lugar destinado para ella bajo la axila izquierda. Estaba listo para cumplir la misión, pero todavía permaneció quieto y silencioso observándose en el improvisado espejo; concentrado, pensando en algo que sólo él sabía.
Me vi nuevamente en la Napola, aprendiendo todos esos nuevos conceptos que ya había hecho míos. Aquellos fueron los mejores años de mi vida. Todos poseíamos una única idea, sin odios ni envidias entre nosotros. Teníamos en quien volcar nuestra ira. Recuerdo las palabras que el propio Adolfo Hitler pronunció para nosotros en 1943: "El frente espero que, en la lucha más fuerte del destino, las juventudes hitlerianas continúen viendo su tarea suprema en la aportación de la mejor cantera militar a la tropa en combate. La voluntad y la actuación nacionalsocialista se debería manifestar cada vez con mayor fuerza en la actitud y en la conducta de la juventud. Así irá creciendo esa estirpe dura que al final solucionará con éxito todas las tares prefijadas por el destino a nuestro pueblo". Prefijadas por el destino a nuestro pueblo. Cómo olvidar estas últimas palabras cuando buscaba en las viviendas, en los edificios, en los almacenes ese olor característico que destilaba el enemigo. Se escondían en inexistentes rincones, se colaban por estrechas ranuras que sólo permitirían pasar a una cucaracha. Con la porra conseguíamos hacerlos salir. A fuerza de golpes secos en sus espaldas y cabezas se iban desmimetizando del entorno. Raras veces tuve que hacer uso de mi luger apuntando justo por encima de esos ganchudos arcos nasales e incrustando un proyectil que tenía un efecto apaciguador en los demás.
Ahora le tenía frente a nosotros, insultándome, golpeando con su bandera nuestros cascos y animando a los otros a que hiciesen lo mismo. Sus capuchas les delataban, pero el resto de la multitud parecía no darse cuenta. Descargué un porrazo en su espalda, así lo habíamos acordado, para que pareciese creíble. No se inmutó, cumplía las órdenes a rajatabla. Empujó las vallas contra nosotros y comenzó a darnos patadas. Aquellos que le rodeaban le miraban con incredulidad, estaban pendientes de nuestra reacción. Ésta no tardó en llegar. Cargamos contra la multitud dando golpes hasta saciar nuestro impulso depredador. Unos se retiraban, otros caían al suelo donde los rematábamos con esa prolongación dura de nuestros brazos que era la ley. Él ya había llevado a cabo su misión, así que podía ponerse de nuestro lado. Le tendí la mano para ayudarle y juntos repartimos todo nuestro sabio aleccionamiento entre los manifestantes. Les seguimos por las calles adyacentes. Vernos desempeñar nuestra misión era un placer. Estábamos perfectamente engranados, con milimétrica precisión. Bajamos las escaleras de la estación de metro de Atocha. Allí estaban acorralados, pero ocurrió algo inesperado. Él cogió a una joven por el pelo dándole un puñetazo en la barriga, me disponía a golpearle las piernas con la porra cuando me miró. Era mi mujer. Su cara de pánico al descubrir que no era un oficinista de la comisaría, como le había dicho, no evitó que el resorte del brazo se soltase y la porra golpease su rodilla emitiendo un sonoro chasquido que se adueñó de todo el edificio dejándolo en silencio. La arrojó entonces al suelo y pasamos a la siguiente víctima. Mientras la reducíamos pensaba en que debió hablar con la chica que nos limpiaba para que se quedase cuidando de nuestro hijo. ¿Estaría ya durmiendo o se habría quedado viendo la televisión?
viernes, 21 de septiembre de 2012
Arghh!
No sé cuándo tomé la decisión, ni tampoco qué me abocó a hacerlo. Fue, entonces, una necesidad vital. El lector descubrirá que quizás fue una necesidad mortal. Deseé no ver a nadie, no relacionarme con mis iguales. Decidí ser diferente, aunque de alguna forma ya lo era. Cerré la puerta con llave y me deshice de estas echándolas por el váter. Tapié las dos ventanas que tenía mi piso de treinta y cuatro metros cuadrados. Conforme lo iba haciendo descubrí que no era un buen albañil.
Nunca lo había sido, pero tampoco merecía ser despedido. No quería comprender que había una imaginaria burbuja que se había inflado demasiado y que ahora por nuestro bien se había decidido pinchar. Quizás se esperaba que el aire de la burbuja escapase a chorro, poco a poco, pero estalló en nuestras narices, esparciendo restos de nosotros mismos por todas partes. Me lo tenía bien merecido por intentar únicamente que las paredes quedaran bien rectas.
Tampoco esta vez había conseguido que los ladrillos guardaran una simetría perfecta. Me avergoncé de mí mismo en cuanto acabé de poner el último ladrillo que dejaba el piso totalmente a oscuras. No me puse en huelga de hambre. Fue una huelga de vida porque era demasiado cobarde para acabar con ella de otra forma. Precisamente por ser un cobarde fui comiendo y bebiendo todo lo que encontré a tientas. La despensa se encontraba ya vacía, así que no fue fácil encontrar algo que echarse a la boca. El sueño era el postrero refugio que me quedaba para combatir mi cobardía, pero constantemente me despertaba cuando una astilla del único mueble que no había podido vender se me clavaba en las encías. Rasqué las paredes, arranqué los cables, intenté arrancar el pavimento de Porcelanosa con mis propias uñas dejándolas clavadas en el suelo y las paredes. Con la mano descarnada palpaba mi cuerpo húmedo. Una fina capa de piel permitía que notase todas las imperfecciones de mis huesos, cada ligamento, cada vena. Acabé perdiendo el sentido de la orientación y no era capaz de saber en qué lugar me encontraba. No podía encontrar la cocina para lamer el grifo y beber un poco de agua. Daba vueltas sobre mí mismo. A mi alcance únicamente una mesa. Abatido, después de mucho tiempo al que no fui capaz de poner días, pensé que mi final estaba próximo. Debí alegrarme de que por fin llegase el momento de acabar con todo, pero un último acto de cobardía me llevó a ponerme encima de la mesa y rascar con un cuchillo el techo. Saqué fuerzas de donde no existían. Golpeé con tesón. Arañé con insistencia y me asomé decepcionado a una nueva sala en la que la luz y la mirada de la vecina golpeaba sin piedad sobre mi ganchuda nariz y provocaba un sonido que salía de muy adentro: Arghh!
viernes, 14 de septiembre de 2012
Pantagruel
Cada día me despierto con la esperanza, ¿digo esperanza?, quizá haría mejor diciendo anhelo, de escribir una gran obra. Una que me inmortalice. Una obra imperecedera que me trascienda. Conforme transcurre la mañana, después de tomar un café cargado, me doy cuenta de que tampoco hoy va a ser el gran día. La frustración que siento me aboca a la licorera. Es allí donde puedo disminuir mi ánimo derrotista. Una vez aplacada esa euforia matutina, y domado el ímpetu triunfal, asumo el fracaso como algo que forma parte de mí. Es entonces cuando las palabras comienzan a resbalar por mis dedos. Se me caen sin poder recogerlas, ordenarlas o entenderlas. Se escurren, húmedas de tinta, sobre el papel que las espera ansioso de orgasmo como si volviesen de una batalla. Me acuesto tarde y no soy capaz de recordar nada de lo escrito. Es como si lo hubiese hecho otra persona. Ya en la cama siento la necesidad, casi obligación, de leer todo lo que he acumulado, pero el hambre, el frío y la pereza me mantienen acurrucado y abrazado a la almohada. Los delirios se apoderan de mí. El frío me hace sudar y convulsionarme. Ardo por dentro. Siento la necesidad de no dejar escapar el calor que libera mi cuerpo, así que lo cubro con todas las hojas de papel que he manchado durante los últimos meses (horas). Poco me importa que no estén numeradas o que la tinta pueda emborronarse con las gotas de mi propio sudor. Intento leer aquellas que están más próximas a mi cara, pero hace tiempo que los electrones dejaron de correr por mis paredes y no soy capaz de distinguir una sola letra. Un folio se mueve mecido pro el aire que sale de los pulmones y me hace cosquillas en los labios. Se trata de un juego erótico. Lo muerdo, primero tímidamente, luego con sadismo, finalmente devoro a mi hijo hoja a hoja, desde los ojos hasta la ijada. Jadeo por el cansancio y me carcajeo de ello con estas nuevas letras que serán el plato de mañana.
lunes, 10 de septiembre de 2012
Puede ser
Un día moriré y quizá escribiendo estas líneas ya lo he hecho. Y no sé cómo descubrir si esto es así. Me escucho respirar y contemplo todas las partes de mi cuerpo más allá de mis pestañas podadas; pero ni tan siquiera esto confirma nada. Y sé que moriré si no lo he hecho. Moriré de pena viendo la jaula del pájaro vacía, la cama deshecha, el tenedor sucio y la tierra mojada. Cerraré los ojos con fuerza para iluminarlo todo de rojo, o de blanco, o qué sé yo. Y antes de morir, si no lo he hecho, reventaré mi vida y todo lo que me rodea. El niño sin sus libros para el colegio, la condenada enfermedad de Ahmed, los cajeros con cama, las mierdas de perro, el "hijo de puta" en los dientes de esa niña rubia con trenzas, la abandonada silla de ruedas tropezando por la acera empujada por el viento, tú. Me cagaré en las garras del león del palacio de congresos y también lo haré sobre mí mismo. Y me limpiaré con un mapa político de Europa a escala 1:10000000 o 1:500000 o puede que ya esté muerto.
lunes, 3 de septiembre de 2012
Raskólnikov vs Samsa
No podía dejar de pensar qué le ocurriría si encontrasen el cadáver. Intentó olvidarlo, pasarlo por alto, pero no pudo. Un sueño como laminado le devolvía a esa expresión de pánico de una criatura de seis años asustada por la aparición de un monstruo. Se despertó varias veces inundado de sudor salado, en un charco de sus propios fluidos que no le permitía respirar. Era la acidez de esa agua que se le escapaba por los poros lo que dificultaba la obligada tarea de inhalar aire. Los pensamientos le atormentaban de la misma forma que un niño escarba en un hormiguero con el único objetivo de ver a las hormigas dar vueltas descontroladas en busca del desaparecido agujero. Decidió levantarse, ir a la habitación de su hijo y comprobar si dormía plácidamente. Observándole no pudo evitar ser golpeado nuevamente por el sentimiento de culpabilidad que le acompañaba desde el fatídico instante en el que decidió cometer el asesinato. Se abrazó a su retoño llorando, con la respiración entrecortada, apretando cada vez con más fuerza el inanimado cuerpo que reposaba sobre el edredón. Lo volvió a dejar con suavidad y con sus manos evitó que un río de lágrimas cayese sobre la cara del niño y le mojase. Salió de esa habitación y se refugió frente al televisor, únicamente anuncios de teletienda que pretendían hacerle olvidar el asunto. No había podido deshacerse del cadáver, le acompañaba no sólo en su pensamiento sino en cuerpo presente. Su trabajo en la funeraria le tendría que haber servido para tomarse con más calma ese peliagudo asunto. Apagó el televisor y se dispuso a dar un paseo antes de que amaneciese. Si no hubiese sido presa de atormentados pensamientos se hubiese dado cuenta de que se estaba encaminando hacia la comisaría. Delante de la puerta del edificio, frente a un joven uniformado se puso a temblar. Las piernas le flaquearon. Se derrumbó y su cabeza hubiese golpeado contra el suelo de no ser por el agente que con un movimiento de rapaz le capturó a mitad camino. Temblando y con los músculos de las piernas convulsionados se incorporó y echó a andar alejándose del edificio sin agradecer la ayuda del policía. Se giraba cada dos pasos pensando que en cualquier momento se abalanzaría nuevamente sobre él. No había duda, le habían descubierto- pensaba. Algo en la cara de ese policía le hacía pensar que conocía todo lo ocurrido. Con las manos dentro de los bolsillos del pantalón, para que nadie detectase la excesiva sudoración, giró la esquina y se detuvo para tomar aire con fuerza. Una mano desconocida se posó sobre su hombro haciéndole dar un grito. Al darse la vuelta comprobó que se trataba otra vez del agente. Le entregó unas gafas que le habían caído al desplomarse frente a él. Tenía la sensación de estar recibiendo una mirada irónica y un castigo merecido: el silencio del funcionario en cuestión. Tenía que volver rápidamente a su domicilio y deshacerse del cadáver antes de que se presentase la policía. Corrió hasta su habitación, miró si el cuerpo, sin vida, todavía estaba debajo de la cama y al ver que así era respiró aliviado. Lo cargó como pudo, con cuidado de no despertar a su hijo para evitar su odio. No le resultaría difícil acercarse hasta el embalse y deshacerse de él desde lo alto de la presa. El camino era largo, quizá una hora y media si no paraba a descansar. Los nervios y el miedo se estaban apoderando de él, no le dejaban concentrarse en la conducción y más de una vez se vio en mitad del carril alertado por el claxon de otro vehículo. Necesitaba detenerse un momento. Pensar. Estaba seguro de que le descubrirían. No podría evitar una condena que ya empezaba a pesarle. Quizá debía replantearse todo el plan. Puede que si confesase, la pena fuese menor. Tenía la sensación, pese a que sabía que era imposible, que un olor a células en descomposición se colaba desde el maletero de su Opel Kadet. No iba a resistirlo, era demasiado débil. Confesaría. Eso sería lo mejor. Lo mejor para él, para su hijo. Lo mejor para todos. Se presentó en la misma comisaría, ya hacia rato que había amanecido. El mismo agente le dio los buenos días con una sonrisa de satisfacción y victoria. Deseo confesar -le dijo. Una vez en el interior del edificio repitió la misma escueta frase: Deseo confesar. Nadie parecía entender la gravedad de la situación, la complejidad del asunto. Quiero confesar un asesinato -repitió con más fuerza. Un inspector desaliñado y desganado, finalmente, le fue tomando declaración. Un cigarro se quemaba prendido en su boca sin que él le dedicase la más mínima atención. Golpeaba con fuerza las teclas del ordenador como queriendo remarcar cada palabra, o quizá queriendo dar a entender que la cinta de tinta estaba en las últimas. Apuntó que había sido en defensa propia, que el intruso había invadido su vivienda, su habitación, que con un palo le había golpeado en su negro cuerpo hasta que quedó tendido en el suelo sin vida y que ese cuerpo estaba en el maletero de su Opel Kadet que tenía aparcado justo en la esquina. La cara del inspector en este último apunte cambió por completo. Se levantó como impulsado por un muelle. No sabía si esposarle o detenerle. Finalmente pensó que lo mejor sería comprobar lo aporreado en el teclado acompañado por otro agente. Frente al coche le sugirió, más bien le ordenó que abriera el coche -abra el coche- él contestó que se debía referir al maletero -se debe referir al maletero. El inspector asintió con un gesto de su cabeza y la mano puesta en su cinto. Lentamente el portón metálico del Opel se fue elevando dejando entrar la luz. La bombilla de cortesía hacía tiempo que se había fundido. Los dos agentes acercaron al unísono sus cabezas. Los dos pusieron la misma inicial cara de sorpresa y posterior gesto de rabia. Le preguntaron enfadados si se trataba de una broma -¿Se trata de una broma?- a lo que él contestó que no, que ni hablar -no, ni hablar- le dijeron que le volvían a repetir que si se trataba de una broma, que ahí no había ningún cadáver -le volvemos a repetir que si se trata de una broma, ahí no hay ningún cadáver- él contestó que no, que no era una broma -no, no es una broma- señalando el cuerpo negro y visiblemente aplastado de la cucaracha que reposaba inerte sobre un trozo de cartón.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
relatos de mesilla
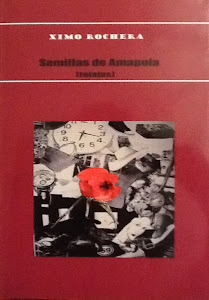
mi primera novela
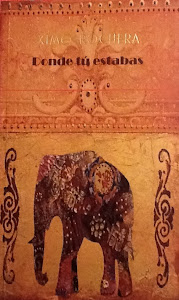
Blogs imprescindibles
-
-
-
-
-
San Antonio de PaduaHace 2 meses
-
UzumutHace 3 meses
-
-
SalirHace 3 años
-
-
-
-
-
-
enrique vila-matas
webs que sigo
Etiquetas
- actualidad (35)
- Cleptomanía Callejera (6)
- Poesía (8)
- relatos (93)
Archivo del blog
Razones:
La niebla el mar Kafka cien años de soledad locura Walser Vila-Matas el Prado una estación de trenes Dostoievski Rafael Homero TajMahal Bolaño Picasso Saramago Godard Borges Velvet Underground Chéjov Monet Cortázar Raskolnikov una tormenta Auster Bergman Mendoza Rulfo Allen Dalí Bartleby Huidobro Mahler Casablanca Lorca Bernhard Carroll Kahlo Baricco Tolstoi la lluvia Rilke Blas de Otero Kieslowski Allan Poe Chet Baker La soledad Woolf Azúa La vida es un milagro Balzac Pop Art Galeano Tarkovski Marsé Benarés La conjura de los necios Topor Buñuel María Callas Wilde Duras Mistral Reinaldo Arenas Neuman Klee Sacrificio Mastretta Gil de Biedma Salinger Mishima La Habana Fitzgerald Machado Banksy Pamuk i ching Hitchcock Joyce Pacheco Tate Gallery Verdejo Lezama Lima el cielo Camarón Miguel Hernández Bukowski Paco Roca La colmena Murakami Faulkner El Quijote lock Ness Atxaga Bebo Valdés el monte en otoño Hemingway Morrison Nietzsche Calvino Girondo Lab02 Junger Burroughs Lovecraft Stendhal Jaeggy Gainsburg Boris Vian Coltrane Loriga César Manrique Pessoa las meninas Lanzarote Mann Beckett García Márquez Marruecos Yan Tiersen Tim Burton Kerouac Papini Houellebecq Perec Amelie el rumor del oleaje Sterne Camus Pascal Hawking Mayakowski Syrah Berlioz Wong Kar Wai Kundera Platón Shakespeare Roth Lori Meyers Sofocles el aleph Tabucchi Bradbury Thomson Muñoz Molina









