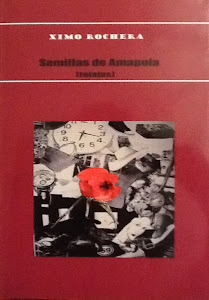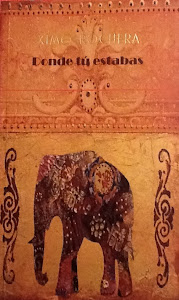Cuando Ernesto se acercó a la orilla del río comprendió que el pueblo había cambiado. Y no lo había hecho para bien. Dio un mordisco a la manzana llenándose la boca más de lo que era aconsejable y apartó con el pie la espuma que flotaba en la orilla. La fábrica de disolventes que iba a enriquecer la comarca no había cumplido sus promesas y ya nadie dudaba de que la escasez de peces y la fábrica debían tener una estrecha relación. Ernesto llevaba unos días desquiciado; desde que había vuelto al pueblo no se hablaba con nadie. Una aventura amorosa le llevó a Barcelona hace diez años y esa misma aventura le había devuelto a la casa de sus padres. Ellos ya no vivían. Hacia varios años que una extraña enfermedad se los había llevado. Primero su padre, dos días después ella. Ni tan siquiera se le vio aparecer por la iglesia el día en que les enterraron. Eso había marcado a todos los vecinos que le negaron el saludo tras su regreso. Poco se sabia de Ernesto, tan sólo que debía haber roto la relación con Eva, puesto que ella no había vuelto. Yo ya le había perdonado que se escapase con ella sin darme una explicación. Era su mejor amigo y ella era mi novia. Íbamos a casarnos. Nunca quise preguntarle qué era de ella. Comencé a buscar información sobre él en internet. Fue entonces cuando averigüé que Eva había muerto con su hijo de ocho años en un accidente de tráfico. Un autobús les había atropellado cuando cruzaban por un paso de peatones. Eva se marchó del pueblo embarazada. Una angustia se me clavó en el pecho al averiguarlo, una pregunta atragantada en la lengua de trapo se negaba a salir cada vez que veía a Ernesto, pero guardé silencio. Dejé que el paso de los días tranquilizase mi ánimo. Nunca se lo conté a nadie; ni a Marisa, la hermana de Eva. Marisa me consoló cuando ellos escaparon. Al cabo de unos meses nos casamos, aprovechando la fecha que tenía reservada en la parroquia. No habíamos podido tener hijos. Desde que supe de la muerte de aquel niño de ocho años, ese chico que llevaba mi nombre, miraba con desprecio a Marisa. Como si ella fuese la culpable de mi infelicidad. Eva me había abandonado por alguna razón que desconocía y además lo había hecho con mi mejor amigo.
Todas las mañanas seguía en silencio a Ernesto hasta el río. Él recogía animales muertos de la orilla y los metía en bolsas que se llevaba a su casa. También cazaba algunos con el salobre y los introducía en botes de cristal. Yo le observaba escondido junto al puente. Anotaba cosas en una pequeña libreta. Tenía que hacerme con ella, averiguar qué tramaba esta vez. Quizá podía entrar en su casa mientras él estaba en el bar tomando el café en la mesa del rincón, junto a la ventana, mirando desde ella el discurrir cotidiano de Martessa. No era demasiado arriesgado. Podía, incluso, enviar a Marisa al bar para que le entretuviese, pero meterla en esto era peligroso; prefería no fiarme de ella. Quizá era más seguro hacerlo mientras estaba en el río, pero qué digo, la libreta estaría con él. Lo haría mientras tomaba café en el bar.
Qué era esto. Esperaba encontrar anotaciones reveladoras, pero lo único que había era palabras extrañas y desconocidas: siluro, rana-toro, pez-momia, caracol-manzana, etc. A qué coño estaba jugando Ernesto. A qué había vuelto al pueblo. En poco tiempo averigüé que todos esos nombres eran especies invasoras de la fauna autóctona. Una alarma se encendió en mi cabeza. Ernesto nos iba a traer la desgracia. Dimetilbenzoato de sodio, ese nombre me era más familiar. Era un producto que se utilizaba en la fábrica. ¿Por qué aparecía también en su libreta? ¿Qué relación tenía con esas especies?
Pronto entendí que Marisa no se pondría de mi parte. Tanto a ella como a su hermana siempre les había resultado más simpático Ernesto. Pensé que estaba al tanto de sus intenciones, así que cogí un cinturón y entré en su habitación dispuesto a averiguarlo. Ni una palabra. Era la prueba que necesitaba para saber que estaba con él. Marisa temblaba escondida debajo de la cama, la encerré en su habitación.
Caminé por la orilla del río en dirección a la fábrica. Llevaba veintitrés días de baja por depresión, pero me sentía en la obligación de poner sobre aviso al director. Él siempre se había portado muy bien conmigo. Me recibió inmediatamente en su despacho; tenía pensado llamarme esa misma tarde -dijo. No podía creerlo, recibí una carta en la que me comunicaba que era despedido. Mi problema era doble. Ya había pensado cómo solucionar lo de Ernesto, pero este nuevo imprevisto complicaba las cosas. Y también estaba lo de Marisa. Volví al pueblo por el camino de los arrozales. Los enormes caracoles amarillos que devoraban los tallos de las gramíneas eran similares a los que había visto encerrados en unos frascos de cristal en la estantería de Ernesto. Pisé unos cuantos, con mis alpargatas de esparto, por el simple placer de hacerlo. Así que ésos debían ser los caracoles manzana. Ni rastro del benzoato, aunque cómo diferenciarlo del agua. Me escondí nuevamente en el puente para seguir vigilando al intruso, mientras pensaba en un plan que diera solución a Ernesto, Marisa y el director de una tacada. Recordé que había cerrado la puerta para que no escapase Marisa, pero no pensé que podía hacerlo por la ventana; saltar desde un primero no era muy difícil. Incluso podía haber alertado a algún vecino asomada desde allí. Aceleré el paso, como si de esa forma pudiese evitar lo inevitable. No diferenciaba ninguna figura tras las cortinas. Me temía lo peor, así que corrí hasta la casa. Subí los escalones de tres en tres. Estaba como la dejé, acurrucada como un ovillo sobre la colcha de lana. Descargué sobre ella todo ese nerviosismo que se había adueñado de mí a la vez que le ordenaba que no se volviese a asomar a la ventana. Antes de marcharme la abracé y le dije que dentro de pocas horas estaría todo solucionado. Con esos moratones asomando bajo la camisa la veía más guapa. Irresistible. Le hice el amor antes de marcharme nuevamente al río. ¿Es posible que Eva no le contase nada a su hermana? Seguro que Ernesto había venido al pueblo para vengarse, y qué mejor forma de hacerlo que arruinando mi vida, la fábrica y el pueblo. No estaba dispuesto a permitírselo.
Allí estaba, rellenando los frasquitos y continuando con sus anotaciones. Pasé por su lado y le saludé efusivamente con unas palmadas sobre la espalda. No contestó, miró con indiferencia, de abajo a arriba, y giró nuevamente la cabeza hacia el agua del río. Deseé ahogarle, pero eso hubiese arruinado mi plan. Primero tenía que solucionar lo del director. Era imprescindible que la fábrica siguiese funcionado. Entré en su despacho desoyendo los gritos de la secretaria que decía que no podía hacerlo porque tenía una reunión con el alcalde. Mejor así, pensé. Intentó convencerme de que esperase a que acabara esa reunión. Lo que tenía que decirles afectaba a los dos. Ernesto ha averiguado los vertidos que realizan al río. Una sonrisa triunfal se dibujó en mi cara involuntariamente. Qué vertidos- dijo el director. Eso, qué vertidos- repitió el alcalde. Manuel, el director, le comunicó a don Manuel, el alcalde, que yo había sido despedido esa misma mañana. Estuve tentado de dejar que siguiesen con su ignorancia, pero en lugar de eso me acerqué al patrón, le cogí por la chaqueta y zarandeándole le repetía que él no lo entendía. Salí cabreado del despacho y fui, con el pulso acelerado, hacia el río. Llené una bolsa con todo lo que creí necesario: un pez muerto, infinidad de caracoles amarillos y unos moluscos muy extraños que debían ser aquellos mejillones-cebra que leí en las anotaciones de Ernesto. Entré como una exhalación en el despacho. El alcalde se había marchado. Volqué el contenido de la bolsa sobre la mesa de caoba. Su gesto no cambió lo más mínimo. Estás loco- dijo mientras me indicaba con su mano derecha que abandonase su lugar de trabajo. Recogí todos los cadáveres que estaban esparcidos por allí encima y, con un enorme mejillón en la mano, me abalancé sobre él. Se lo clavé en un ojo. Le introduje en la boca tantos caracoles como le cupieron. Se ahogó entre babas y sangre. Antes de acabar con Marisa y Ernesto necesitaba aclarar algo. Entré en su celda, la cogí de la mano y la fui arrastrando hacia el Suzuki Santana. Dirigí el trozo de acero hacia la presa. Tenía la intención de abrir las compuertas, que el agua arrasase la fábrica, que se llevase con la riada a Ernesto que vería desde la orilla cómo le engullía un devastador tsunami. La compuerta era controlada por un panel de mandos. No sabía qué botones presionar. Regresé al coche, primero pagaría su culpa Ernesto, después ya me encargaría de la fábrica. Frené el vehículo frente a sus narices. Le arrojé a Marisa a sus pies. ¡Marisa!- dijo al vernos aparecer. Vaya, no estaba mudo. No tenías que haber vuelto al pueblo. ¿No te valió con llevarte a Eva? Me miró con desdén mientras se agachaba al lado de ella para ayudarla a levantarse y escuché de su boca unas palabras que desataron mi ira: ¡Eres un malparido! Descargué el puño sobre su cara y empujé a Marisa hacia el río. Ella comenzó a gritar que no sabía nadar. Eva no sabía nadar, se estaba ahogando. Nunca me casaré con ella. Ernesto saltó a su rescate, nuevamente a su rescate. La corriente los arrastraba a los dos. Era el momento de abrir la compuerta manualmente. De nuevo en el Suzuki dudé. Noté un fuerte dolor que me impedía respirar. Arranqué y me dirigí río abajo. Adelanté a esos dos cuerpos luchando por no hundirse entre los arrebatos turbios de las moléculas de agua en su particular combate mortal. Aparqué sobre el puente. Un dilema. Les lanzo una cuerda, o quizá el coche. Se acercaban; una decisión. Una punzada más fuerte que las otras me colapsó el pecho, convulsionó todo mi sistema nervioso. El Suzuki comenzó a moverse con patética autonomía. Golpeó su morro contra la barandilla. Se balanceó en un par de ocasiones, como compartiendo mi duda. Ya debían estar pasando por debajo. Otra sacudida interna envió mi cabeza contra el volante. El vacío. La bolsa llena de caracoles flotaba entre el salpicadero y el sillón del copiloto. Su color dorado alejándose más allá del parabrisas. El fuerte brazo de mi amigo cogió mi mano. Sólo veía caracoles, eso me hizo sonreír. Solté su mano, al fin y al cabo le debía una a Ernesto.