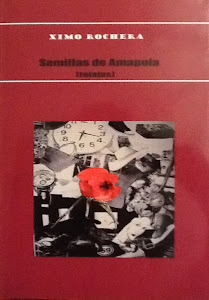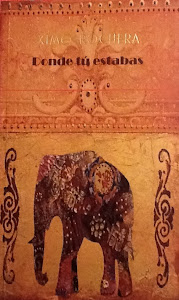Le cuesta bastante dormir. Yo le miro desde mi cama. Más bien no duerme nada. Pasa toda la noche cambiando lentamente de posición y quejándose. Sin necesidad de ningún despertador todos los días se levanta de su cama a las ocho de la mañana. Durante unos difusos sesenta minutos no deja de hablar repitiendo siempre las mismas historias. Al principio no creía ni una palabra de lo que decía, pero a fuerza de escucharlo todos los días he llegado a pensar que es más cierto que la vida misma. Quiere que le llame el tío tripacoco. A mí me costaba mucho pronunciar ese nombre. Ahora ya no. Él es el tío tripacoco. No me deja ayudarle a incorporarse para coger el andador -el día que no pueda valerme por mí mismo acabaré con esto- me dice cada vez que le intento echar una mano. Muchos días maldigo el momento en el que acepté venir a vivir con un anciano a cambio de alojamiento. No conozco su nombre, siempre se ha negado a decirme cómo se llama. Creo que de tanto usar el apodo él mismo piensa que es su verdadero nombre. Tampoco sé las razones por las que se apoda tripacoco. Muchas veces he estado tentado de hurgar en su armario para encontrar información que satisfaga mi curiosidad, pero no lo he hecho. Una vez en la cocina deja que le prepare un café. Es lo único que toma y lo único que me deja hacer. Yo me veo obligado a seguir su austera costumbre por vergüenza y porque la despensa siempre está vacía. Dos cafés sin nada para mojar, excepto algún cacho de pan duro de la cena que por la noche me dejo conscientemente olvidado sobre la mesa. Desearía tener un poco de mantequilla y mermelada para untarlo. Una vez en la calle coge aire sonoramente para disponerse a andar los escasos doscientos metros que nos separan de la plaza. Al llegar hasta el banco, que ocupa junto a sus tres amiguetes, resopla y se deja caer sobre el asiento que lleva incorporado su andador. El asiento del banco está diez centímetros más bajo que el del andador, pero son suficientes para que no se pudiese incorporar. Hablan de la muerte y de enfermedades, todos los días es lo mismo. Son conscientes de ello, incluso reflexionan sobre el cambio de la temática que se ha ido produciendo con los años (ya no hablan de fútbol ni de política, eso lo dejan para otros bancos menos longevos). Sienten cómo la muerte acaricia todas las mañanas sus rostros y lejos de asustarles les produce cosquillas. Yo no puedo alejarme mucho de ellos porque, aunque conozco de memoria todas sus historias, me gusta escucharles. Sus voces graves y cansadas parecen el susurro de Céfiro en primavera. Han olvidado la mayoría de lo que les ha ocurrido, pero algunos retazos perennes se mantienen inalterables en sus cabezas y provocan la sonrisa de los otros como si cada día fuese la primera vez. Su banco es el más próximo al parque infantil, a los columpios y toboganes, y a los niños. El complejo ciclo de la vida les aproxima nuevamente a la infancia. Cada día el tío tripacoco saca unos caramelos de su bolsillo y los reparte entre los niños del parque, desoyendo las palabras de sus madres que les animan a rechazarlos y a alejarse de él. A mí me entristece el comportamiento áspero de las madres, pero el tío tripacoco ya es inmune a todo lo que le rodea.  Siempre comemos en el mismo bar un menú por el que no sé cuánto paga. Después de comer lo dejo en ese mismo bar haciendo la partida de cartas con sus amigos y me marcho a la facultad (me resulta gracioso haber vuelto a ella después de diez años sin poner un pie en ningún aula). Cuando llego a casa él ha preparado una sopa clarucha y sin sabor que sorbe ruidosamente y con poco acierto. Un poco de tele mientras yo leo y nos vamos a dormir. Mi cama está junto a la suya porque así lo quiso. Me resultó muy extraño el primer día, deseé abandonar la idea de quedarme con él, pero ya lo había dicho en mi casa y no pensaba echarme atrás. Nada más lejos de mi intención que reconocer ante mis padres un nuevo fracaso. Que pudieran volver a decir que soy inconstante y caprichoso.
Siempre comemos en el mismo bar un menú por el que no sé cuánto paga. Después de comer lo dejo en ese mismo bar haciendo la partida de cartas con sus amigos y me marcho a la facultad (me resulta gracioso haber vuelto a ella después de diez años sin poner un pie en ningún aula). Cuando llego a casa él ha preparado una sopa clarucha y sin sabor que sorbe ruidosamente y con poco acierto. Un poco de tele mientras yo leo y nos vamos a dormir. Mi cama está junto a la suya porque así lo quiso. Me resultó muy extraño el primer día, deseé abandonar la idea de quedarme con él, pero ya lo había dicho en mi casa y no pensaba echarme atrás. Nada más lejos de mi intención que reconocer ante mis padres un nuevo fracaso. Que pudieran volver a decir que soy inconstante y caprichoso.
Al principio pensé en marcharme de su casa, buscar un piso en alquiler compartido y ponerme a trabajar, pero ahora no podría, nos necesitamos, nos pertenecemos.
 Siempre comemos en el mismo bar un menú por el que no sé cuánto paga. Después de comer lo dejo en ese mismo bar haciendo la partida de cartas con sus amigos y me marcho a la facultad (me resulta gracioso haber vuelto a ella después de diez años sin poner un pie en ningún aula). Cuando llego a casa él ha preparado una sopa clarucha y sin sabor que sorbe ruidosamente y con poco acierto. Un poco de tele mientras yo leo y nos vamos a dormir. Mi cama está junto a la suya porque así lo quiso. Me resultó muy extraño el primer día, deseé abandonar la idea de quedarme con él, pero ya lo había dicho en mi casa y no pensaba echarme atrás. Nada más lejos de mi intención que reconocer ante mis padres un nuevo fracaso. Que pudieran volver a decir que soy inconstante y caprichoso.
Siempre comemos en el mismo bar un menú por el que no sé cuánto paga. Después de comer lo dejo en ese mismo bar haciendo la partida de cartas con sus amigos y me marcho a la facultad (me resulta gracioso haber vuelto a ella después de diez años sin poner un pie en ningún aula). Cuando llego a casa él ha preparado una sopa clarucha y sin sabor que sorbe ruidosamente y con poco acierto. Un poco de tele mientras yo leo y nos vamos a dormir. Mi cama está junto a la suya porque así lo quiso. Me resultó muy extraño el primer día, deseé abandonar la idea de quedarme con él, pero ya lo había dicho en mi casa y no pensaba echarme atrás. Nada más lejos de mi intención que reconocer ante mis padres un nuevo fracaso. Que pudieran volver a decir que soy inconstante y caprichoso.Al principio pensé en marcharme de su casa, buscar un piso en alquiler compartido y ponerme a trabajar, pero ahora no podría, nos necesitamos, nos pertenecemos.