Nuevamente ando subido en un tren. Estar en un vagón, asomado permanentemente a la ventana, tiene algo de romántico; aunque en realidad estoy atrapado y sin poder decidir sobre mi destino. Es cierto que podría bajar en cualquier estación y jugarle una pasada a la certidumbre de que el destino final está prefijado de antemano, pero no me siento con fuerzas. Siempre he sido una persona -no indecisa, no- más bien cobarde. Porque bajarse en cualquier andén sería un acto de valentía, aunque yo sé que carezco de ese don. Puede que todos me vean como una persona decidida y valiente; nada de eso. Es una pose con la que pretendo disimular mi verdadera condición. Soy un cobarde. Y me parece hasta gracioso que llegue a esta conclusión en un tren al ritmo del chaca-chaca de las vías al ser aplastadas por varias toneladas de hierro.
Tengo, además, la sensación de que todos los pasajeros conocen esta característica que me acompaña; saben de qué soy capaz, o, más bien, de qué no soy capaz. Me pitan los oídos, el tren rueda ahora silencioso. Las personas no hablan ni se miran. De repente todos en pie. Se colocan uno tras otro y comienzan a desfilar. Desaparecen al final del vagón como una cadena de hormigas llevando semillas a la despensa. Tengo el presentimiento de que entienden perfectamente -en su nueva condición de hormigas- que yo no les siga. Quizá éste sí sea el primer acto de valentía que cometo. Debo decir que me siento intrigado acerca de las causas que les incitan a levantarse y seguir a un líder que debe ir a la cabeza de la fila, pero mis nalgas permanecen fuertemente agarradas a este asiento mullido, sucio y desgastado.
Desde el principio supe que este episodio nada tenía que ver con los otros, que se trataba de un último viaje, definitivo. No me sorprende que el tren no aminore la velocidad a su paso por cada pueblo, que no se detenga. Se trata de un viaje con un único destino. Quizá la única diferencia entre los insectos y yo es que ellos han asumido su final, mientras que yo me niego a comprender que simplemente soy uno más.
Me asomo a la ventana y puedo oler la tierra mojada. El día está gris y se ven charcos por todas partes. Debe haber llovido. Me gusta la lluvia. Tampoco nos hemos cruzado con otro tren; ese golpe de aire que tambalea los vagones hubiera hecho que los formícidos cayesen unos encima de otros. Siguen pasando frente a mí sin mirar. Sus cabezas negras perladas son idénticas. Su abdomen, peludo al contraluz, provoca cierta repugnancia, incluso entre ellos mismos. Imposible diferenciar uno de otro, macho de hembra, joven de viejo,...
Lo curioso es que compré un billete de ida y vuelta, aunque ahora entiendo que no habrá vuelta.
domingo, 28 de abril de 2013
miércoles, 24 de abril de 2013
Tierra prometida
Era una tarde de abril, de esas en las que el sol castiga con justicia a los despistados viandantes que se atreven a retarlo. Sin embargo, el aire era fresco, lo que se traducía en un gradiente de temperatura corporal demasiado elevado. La espalda, fría, amenazaba con contraerse y contracturar el cuello; el pecho, caliente, invitaba a desnudarse. De no ser por aquel policía, que se acercaba a mí con decisión, lo hubiese hecho. Imaginé que la joven estudiante, que repasaba los apuntes tumbada sobre el césped del parque, se acercaba para que le hiciese el amor sin contemplaciones.
Pero nada de eso iba a ocurrir. Un escalofrío me recorrió la columna cuando la mujer policía me pidió los papeles. Dijo los papeles, no la documentación. Con esa frase tan corta ya me estaba dando a entender que sabía que yo era inmigrante. Me repatea la necesidad matemática y vital que tiene la gente de meterlo todo en grupos; si perteneces a este, ya no puedes hacerlo a aquel otro. La observé con una mezcla de ingenuidad y desprecio. Por supuesto que tenía papeles, pero no me apetecía enseñárselos. Lo que realmente quería era follármela ante la mirada disimulada, aunque vouyerista, de la estudiante. Puede que ella lo notase porque se echó la mano al cinto. Ese gesto masculino me provocó un escalofrío, pero no logró intimidarme. Retiré la bolsa de supermercado, con una botella de coca-cola rellenada con vino de menos de un euro, que estaba sobre mi abdomen y llevé la mano derecha al bolsillo del pantalón, haciéndole creer que buscaba los papeles cuando mi única intención era rozar con el dedo índice la punta de la polla. El sol golpeaba de frente obligándome a mantener los ojos casi cerrados. Noté dos golpes en la rodilla, era su porra.
Las palomas batían sus alas a nuestro alrededor, planeando unas tras otras, en busca de algo de sexo. Mientras, la policía no dejaba de hablar por su radio-comunicador. Un grupo de ancianos se alejó del guía acercándose descaradamente al banco y cuchicheando entre ellos. La estudiante sonreía maliciosamente.
Desde que estaba en el país me había dado cuenta de algo: la gente sonríe más a los negros que a nosotros. Una mosca se posó en la bota reluciente de la agente; me dieron ganas de aplastarla, pero intuyó mis intenciones y se dispuso a elevar el vuelo con presteza. Creo que la aplasté; era una mosca gigante, una súper-mosca. La agente también parecía una mosca; vestida de azul marino y una cazadora que mueve como si fuesen alas, y el casco, y sus patas. Y esa boca succionadora. Me hubiese gustado morderla, desprotegerla de su armadura frente a la mirada atónita de los ancianos y de la joven cada vez más excitada. Coger su amenazante porra con la mano y penetrarla con la mía. Y eyacular dentro de ella. Nada de eso ocurriría porque antes de darme cuenta estaba siendo esposado y colocado a empujones en la trasera de un coche-patrulla.
Aquí el calor nada tiene que ver con ese otro calor, la tierra es demasiado árida y las mujeres no me gustan, tampoco hay policías; ni estudiantes. No hay guías, ni turistas. Tampoco existen los parques, ni hay bancos. Sólo tierra. Tierra.
Pero nada de eso iba a ocurrir. Un escalofrío me recorrió la columna cuando la mujer policía me pidió los papeles. Dijo los papeles, no la documentación. Con esa frase tan corta ya me estaba dando a entender que sabía que yo era inmigrante. Me repatea la necesidad matemática y vital que tiene la gente de meterlo todo en grupos; si perteneces a este, ya no puedes hacerlo a aquel otro. La observé con una mezcla de ingenuidad y desprecio. Por supuesto que tenía papeles, pero no me apetecía enseñárselos. Lo que realmente quería era follármela ante la mirada disimulada, aunque vouyerista, de la estudiante. Puede que ella lo notase porque se echó la mano al cinto. Ese gesto masculino me provocó un escalofrío, pero no logró intimidarme. Retiré la bolsa de supermercado, con una botella de coca-cola rellenada con vino de menos de un euro, que estaba sobre mi abdomen y llevé la mano derecha al bolsillo del pantalón, haciéndole creer que buscaba los papeles cuando mi única intención era rozar con el dedo índice la punta de la polla. El sol golpeaba de frente obligándome a mantener los ojos casi cerrados. Noté dos golpes en la rodilla, era su porra.
Las palomas batían sus alas a nuestro alrededor, planeando unas tras otras, en busca de algo de sexo. Mientras, la policía no dejaba de hablar por su radio-comunicador. Un grupo de ancianos se alejó del guía acercándose descaradamente al banco y cuchicheando entre ellos. La estudiante sonreía maliciosamente.
Desde que estaba en el país me había dado cuenta de algo: la gente sonríe más a los negros que a nosotros. Una mosca se posó en la bota reluciente de la agente; me dieron ganas de aplastarla, pero intuyó mis intenciones y se dispuso a elevar el vuelo con presteza. Creo que la aplasté; era una mosca gigante, una súper-mosca. La agente también parecía una mosca; vestida de azul marino y una cazadora que mueve como si fuesen alas, y el casco, y sus patas. Y esa boca succionadora. Me hubiese gustado morderla, desprotegerla de su armadura frente a la mirada atónita de los ancianos y de la joven cada vez más excitada. Coger su amenazante porra con la mano y penetrarla con la mía. Y eyacular dentro de ella. Nada de eso ocurriría porque antes de darme cuenta estaba siendo esposado y colocado a empujones en la trasera de un coche-patrulla.
Aquí el calor nada tiene que ver con ese otro calor, la tierra es demasiado árida y las mujeres no me gustan, tampoco hay policías; ni estudiantes. No hay guías, ni turistas. Tampoco existen los parques, ni hay bancos. Sólo tierra. Tierra.
lunes, 22 de abril de 2013
Leo
Tengo la sensación, el pálpito, la certeza, más bien sé que debería ser más agradecido. No lo he expresado bien y no quiero confundir al lector, a ti tampoco. No es que no lo sea, lo soy. Puede que todo haya sido, siempre, un problema de comunicación. Que las palabras, que tan fácilmente puedo combinar con mis dedos, permanezcan recluidas entre piezas dentales y saliva. Sé que no soy un especialista en musicalizar esas palabras con la lengua y los labios. Pero en esta ocasión debo de agradecer el legado recibido. Cuando entré en tu casa el olor a papel viejo y polvo me abofeteó. También la sensación de intrusismo. Diogénicas montañas de celulosa y tinta apiladas por cada habitación, forrando las estanterías de lomos de diferentes colores, impidiendo el paso hacia cualquier lugar o salida. Caminé hacia tus librerías y comencé a leer nombres y títulos, a acariciar los relieves de los lomos de cartón, a sonreír. Lezama Lima, Fitzgerald, Dos Passos, Benet, Paz, Sarduy, Hemingway, Márquez, Borges, Kafka, Lovecraft,... Algunos títulos buscados hace tiempo en librerías de viejo, otros, reencuentros fortuitos. Por eso, quería expresarte mi agradecimiento. Puede que te alegrase saber que parte de tu colección no correrá la misma suerte que el resto, que las páginas de todos esos libros volverán a ser pasadas, las letras leídas, que me acompañarán como lo hicieron contigo, también diogénicamente. No podría ser de otra forma.
A la memoria de Leopoldo Gómez Rochera
A la memoria de Leopoldo Gómez Rochera
martes, 9 de abril de 2013
Officium
Me sumerjo, una enorme gota de agua cae sobre mí. Inundado, imagino que soy un insecto, cualquier insecto. Intento respirar, pero una capa invisible actúa como una lente y no me deja hacerlo. Es una lente y el sonido de la música no deja que se estabilice; tiembla. No se estabiliza y no puedo reconocer qué está ocurriendo. Qué sucede. Quiénes son esas personas. Por qué miran. Intento esconderme; creo que estoy desnudo.
Suenan las campanas, las mantillas, artesonados mozárabes de tela azabache, dejan pasar la luz tenue. Los rostros de ellas se me descubren más jóvenes de lo que imaginaba. Las campanas marcan el ritmo de la procesión como en un desfile militar. Baterías de piernas escondidas bajo seda negra desfilan ante mis ojos.
No es cierto que el agua hidrate, me duele mover los párpados. Se meten por una portezuela. Todas escondidas. Quiero seguirlas, pero me asusta que descubran que estoy desnudo. Lo estoy. El templo también tiembla. Las campanas amenazan con descolgarse. Y la luz se apaga en el interior; no veo nada. Dónde están todos. Suena un órgano y la madera chirría accionando sus resortes. Pienso que debe ser muy difícil hacer sonar ese instrumento. El agua sigue rodeándome, debería echar de menos al aire, pero no es así. No siempre las cosas ocurren como esperamos. La vida me ha enseñado que el tránsito por ella es un ejercicio de readaptación. Eso es, readaptación. Escucho una voz femenina acompañando las notas que salen escupidas de los tubos cobrizos de ese viejo instrumento. Soy una hormiga y curioseo anónimamente todo aquello que se me ocurre. Puedo escalar por esos hilos de seda y acercarme al sexo de cada una de las mujeres. Puedo averiguar a qué huelen sin necesidad de imaginarlo. Podría decir mucho de cada mujer sólo oliendo su sexo. La voz áspera de un hombre hace que sus nalgas se contraigan, les recrimina cosas que no han hecho y ni tan siquiera han llegado a imaginar. Este hombre ha roto el misticismo que envolvía el ambiente. Ellas se creen, ahora, culpables. Sus cuerpos se han secado como mis ojos. Siento la necesidad de gritarles que todo es mentira, que no hay nada malo en ellas, que no soy una hormiga, pero unas manos, unos dedos, unas uñas me han atrapado. Presionan mi cabeza hasta el punto de creer que va a estallar. El agua se ha evaporado. La punta de un tacón presiona mis testículos. No siento dolor. Se levantan todas a una, a la voz de ¡ya! Se acercan al hombre, ahora silencioso y estático. Reparte algo. No sé qué es. Cojeo con disimulo hasta Él. Le suplico y después me quedo pegado en ese manto blanco y pastoso. Atrapado, igual que cuando la gota cayó sobre mí. Una a una van abandonado el templo sin mirarme; podría suplicar ayuda, pero no soy de esa clase de insectos. Todas las luces se apagan, aunque unas velas muestran qué va a ocurrir. Algo desciende de la pared, observa con detenimiento, vigila. Ahora me doy cuenta que lo ha estado haciendo desde que entré. Su boca es enorme. Cerraría los ojos para no ver cómo me devora, pero están demasiado secos. Podría intentar convencerle de que sólo soy un insecto, aunque sé que no valdría para nada. La aceptación es algo que también he aprendido a lo largo de la vida.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
relatos de mesilla
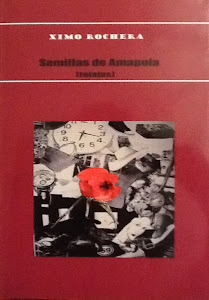
mi primera novela
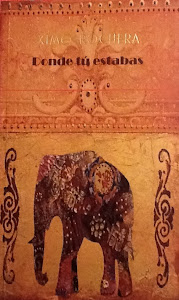
Blogs imprescindibles
-
-
-
-
-
San Antonio de PaduaHace 2 meses
-
UzumutHace 3 meses
-
-
SalirHace 3 años
-
-
-
-
-
-
enrique vila-matas
webs que sigo
Etiquetas
- actualidad (35)
- Cleptomanía Callejera (6)
- Poesía (8)
- relatos (93)
Archivo del blog
-
►
2016
(8)
- ► septiembre (1)
-
▼
2013
(45)
- ► septiembre (3)
-
►
2012
(62)
- ► septiembre (5)
-
►
2011
(26)
- ► septiembre (2)
Razones:
La niebla el mar Kafka cien años de soledad locura Walser Vila-Matas el Prado una estación de trenes Dostoievski Rafael Homero TajMahal Bolaño Picasso Saramago Godard Borges Velvet Underground Chéjov Monet Cortázar Raskolnikov una tormenta Auster Bergman Mendoza Rulfo Allen Dalí Bartleby Huidobro Mahler Casablanca Lorca Bernhard Carroll Kahlo Baricco Tolstoi la lluvia Rilke Blas de Otero Kieslowski Allan Poe Chet Baker La soledad Woolf Azúa La vida es un milagro Balzac Pop Art Galeano Tarkovski Marsé Benarés La conjura de los necios Topor Buñuel María Callas Wilde Duras Mistral Reinaldo Arenas Neuman Klee Sacrificio Mastretta Gil de Biedma Salinger Mishima La Habana Fitzgerald Machado Banksy Pamuk i ching Hitchcock Joyce Pacheco Tate Gallery Verdejo Lezama Lima el cielo Camarón Miguel Hernández Bukowski Paco Roca La colmena Murakami Faulkner El Quijote lock Ness Atxaga Bebo Valdés el monte en otoño Hemingway Morrison Nietzsche Calvino Girondo Lab02 Junger Burroughs Lovecraft Stendhal Jaeggy Gainsburg Boris Vian Coltrane Loriga César Manrique Pessoa las meninas Lanzarote Mann Beckett García Márquez Marruecos Yan Tiersen Tim Burton Kerouac Papini Houellebecq Perec Amelie el rumor del oleaje Sterne Camus Pascal Hawking Mayakowski Syrah Berlioz Wong Kar Wai Kundera Platón Shakespeare Roth Lori Meyers Sofocles el aleph Tabucchi Bradbury Thomson Muñoz Molina








