Cómo Aquilino acabó de esa forma, tratándose de un personaje
de éxito que habitualmente llenaba las portadas de las revistas del corazón, es
algo que dará tiempo a relatar mientras el coche patrulla se lo lleva a
comisaría esposado y casi amordazado, y todo para evitar que alguna oreja acabe
perforada por sus caninos; también es cierto que cuando los agentes le
redujeron y vieron su boca ensangrentada no pudieron dejar de pensar en el
doctor Lecter (y es que el cine tiene la capacidad de anular cualquier tipo de
lógica, quiero decir que no anda el mundo lleno de Hannibales y cruzarte uno
por la ciudad se me antoja complicado, teniendo en cuenta que Aquilino no era
ciudadano americano, algo que, por otra parte, ya habrá descubierto el lector).
Como decía, Aquilino, en otra época, disfrutó del éxito: premios, dinero,
mujeres, entrevistas, etc. Llegar a ese estado a través de la literatura es
tremendamente complicado, de hecho no ocurrió exactamente así, más bien la
literatura, la mala literatura, le trajo algún premio, éste le llevó a alguna
fiesta, y en ellas conoció a alguna mujer que quizá era demasiado famosa. Y él
demasiado influenciable. El dinero de los premios duró poco, las mujeres guapas
el mismo tiempo que el dinero y a las editoriales se les agotó la paciencia con
tanta rapidez que Aquilino no pudo reaccionar. No fueron estos los únicos
abandonos, ya que la inspiración siguió el mismo camino. Sin fiestas, dinero,
mujeres y algo que escribir, sólo le quedaba pasar el rato en el único lugar en
el que todavía disponía de crédito, el bar de la esquina. El barman anotaba en
un bloc a cuánto ascendía la deuda. Entre trago y trago de bourbon buscaba los
responsables de sus desdichas. Las ruedas chirrían por el frenazo brusco del
vehículo frente a la puerta de la comisaría. Aquilino deja el asiento húmedo y
con un insoportable hedor que enseguida se adueña del coche. El agente le hace
salir de un empujón a la vez que le dice a su compañero que lleve el coche al
garaje para que lo limpien. Aquilino se sienta, esposado, frente a un agente
vestido de paisano y lo primero que le llama la atención es una figura que le
resulta demasiado conocida, alto, bien parecido, seguro en cada uno de sus
movimientos, casi avasallador, su voz también suena muy familiar. El hombre de
mediana edad se da la vuelta y se le queda mirando fijamente. Aquilino se
intenta incorporar de un salto para abalanzarse sobre él, pero las esposas se
enganchan en el respaldo de la silla y se cae de bruces contra la mesa del
detective golpeándose la cara contra un crucifijo de madera y dejando todos los
papeles manchados de sangre. Intenta hablar, pero la mordaza no le deja articular
palabra. Dos agentes caen literalmente sobre Aquilino, propinándole, uno de
ellos, un fuerte puñetazo en la riñonada. Sonidos incomprensibles se filtran
por la tela de la mordaza, aunque una misma tonadilla los caracteriza a todos
ellos. Como Aquilino no para de repetir esos mismos aullidos guturales, el
agente de paisano ordena a los otros dos, de uniforme, que le retiren la
mordaza. Es entonces cuando se escucha claramente la palabra que repite
incansablemente Aquilino: Parrado.
jueves, 30 de mayo de 2013
lunes, 27 de mayo de 2013
Aquilino
Una horrible sensación como único acompañante. Estuvo leyendo Lovecraft hasta altas horas de la madrugada, así que ser acompañado por una sensación en lugar de un Ser debía ser motivo de alegría. Todo parecía estar contra él esa mañana: los veinte euros que no quería aceptar la maquina, la interminable cola en las taquillas de la estación y el guardia jurado mirándole de arriba abajo como si fuese un delincuente. Por megafonía anunciaban la salida inmediata del tren. Se le pasaron dos alternativas por la mente: hacer la cola y perderlo con toda seguridad, o subirse en el vagón con prontitud y sin billete. El guardia, leyendo su pensamiento, dio dos pasos hacia él. Aquilino, temeroso, indeciso, moviendo milimétricamente las plantas de los pies, pero con una cadencia vertiginosa, se iba acercando al vagón sin dejar de mirar el impoluto uniforme azul con letras doradas. Era ridículo estar preocupado puesto que el guardia en ningún caso le iba a pedir el billete –todo el mundo sabe que no están para esos menesteres, sino para otras tareas mucho más importantes que no vengo, bien, a recordar− ni mucho menos seguirle hasta dentro del vagón. La situación se había adueñado de él. Debo actuar rápido –pensó, pero los piececitos se movían como los de un cien-pies: poquito a poquito. A esa velocidad no iba a conseguir alcanzar el convoy. El guardia, cada vez, le observaba con más curiosidad y con cara de estar esperando su próximo movimiento. Aquilino tenía pensado dar un salto en el momento en que empezase a sonar la señal acústica de partida, pero el guardia estaba justo al lado de la puerta de entrada. Aquilino hizo un gesto de pánico y notó la humedad de cuatro gotas de orina, que no pudo contener, en sus ingles. El vigilante parecía estar esperándole. La mirada fija en los camales de Aquilino y éstos, cada vez, más húmedos. Los pasos cortos no le permitían escapar del charco que comenzaba a formarse a su alrededor. El guardia parecía haberse dado cuenta e instantáneamente se dirigió hacia él. Aquilino comenzó a temblar. Lo tenía ya muy cerca cuando de un inesperado salto se abalanzó al cuello del hombretón y de un mordisco le arrancó media oreja. Es increíble la cantidad de sangre que sale de un órgano tan poco irrigado −dijo un viajero, que se encontraba sentado en un asiento del vagón y había observado toda la escena, a su acompañante. Ya ves! –contestó éste sin dejar de mirar el efecto iridiscente que formaban las gotas de sangre al chocar contra el charco de orina.
domingo, 19 de mayo de 2013
Pequeñas Dictaduras
Me he despertado con cierta desgana. He pensado que no se trataba de nada demasiado importante, que tú no tenías nada que ver, pero estaba equivocado. Siento como si todo el aire contenido alrededor de la Tierra, cautivo por levedad, me oprimiese la cabeza intentando entrar por cada uno de sus orificios para devorarme. Pequeñas moléculas diatómicas masticando cada una de mis células, comenzando por el hígado. Y es que siempre he imaginado que el oxígeno tiene dientes de morena e instinto asesino, como los dictadores. De hecho creo que el oxígeno es un pequeño Videla dando minúsculos, pero dolorosísimos, bocados.
Es tras estos pensamientos cuando decido no levantarme, seguir tendido sobre la cama hasta que tú vengas a ver qué me ocurre, hasta que creas que no salgo porque algo grave ha ocurrido, u ocurrirá. Te esperaré hasta que vengas a arroparme. Es entonces cuando te diré todo lo que pienso, o puede que no sea justo en ese instante; quizá decida esperar hasta tenerte más cerca, dar tiempo a que entre otro tú, que seamos más (sonrío pensando en los diferentes olores de esos tú) para que los reproches que te tengo guardados sean menos dolorosos.
El peso de la atmósfera me oprime contra el colchón haciéndome desaparecer, y todavía no has entrado. Intento, con todas las fuerzas, sujetarme a algo para poder decirte lo único que siempre te ha faltado escuchar. Abro la boca, intento gritar tu nombre. Todo está oscuro, ya nada tiene remedio; me voy de tu lado y tú, lector, todavía no estás.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
relatos de mesilla
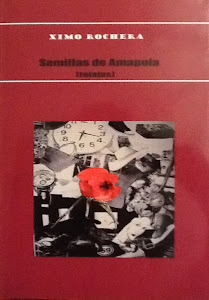
mi primera novela
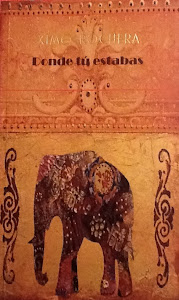
Blogs imprescindibles
-
-
-
-
-
San Antonio de PaduaHace 2 meses
-
UzumutHace 3 meses
-
-
SalirHace 3 años
-
-
-
-
-
-
enrique vila-matas
webs que sigo
Etiquetas
- actualidad (35)
- Cleptomanía Callejera (6)
- Poesía (8)
- relatos (93)
Archivo del blog
-
►
2016
(8)
- ► septiembre (1)
-
▼
2013
(45)
- ► septiembre (3)
-
►
2012
(62)
- ► septiembre (5)
-
►
2011
(26)
- ► septiembre (2)
Razones:
La niebla el mar Kafka cien años de soledad locura Walser Vila-Matas el Prado una estación de trenes Dostoievski Rafael Homero TajMahal Bolaño Picasso Saramago Godard Borges Velvet Underground Chéjov Monet Cortázar Raskolnikov una tormenta Auster Bergman Mendoza Rulfo Allen Dalí Bartleby Huidobro Mahler Casablanca Lorca Bernhard Carroll Kahlo Baricco Tolstoi la lluvia Rilke Blas de Otero Kieslowski Allan Poe Chet Baker La soledad Woolf Azúa La vida es un milagro Balzac Pop Art Galeano Tarkovski Marsé Benarés La conjura de los necios Topor Buñuel María Callas Wilde Duras Mistral Reinaldo Arenas Neuman Klee Sacrificio Mastretta Gil de Biedma Salinger Mishima La Habana Fitzgerald Machado Banksy Pamuk i ching Hitchcock Joyce Pacheco Tate Gallery Verdejo Lezama Lima el cielo Camarón Miguel Hernández Bukowski Paco Roca La colmena Murakami Faulkner El Quijote lock Ness Atxaga Bebo Valdés el monte en otoño Hemingway Morrison Nietzsche Calvino Girondo Lab02 Junger Burroughs Lovecraft Stendhal Jaeggy Gainsburg Boris Vian Coltrane Loriga César Manrique Pessoa las meninas Lanzarote Mann Beckett García Márquez Marruecos Yan Tiersen Tim Burton Kerouac Papini Houellebecq Perec Amelie el rumor del oleaje Sterne Camus Pascal Hawking Mayakowski Syrah Berlioz Wong Kar Wai Kundera Platón Shakespeare Roth Lori Meyers Sofocles el aleph Tabucchi Bradbury Thomson Muñoz Molina








