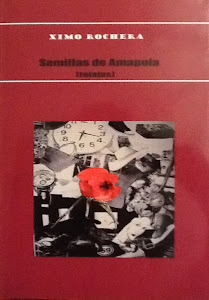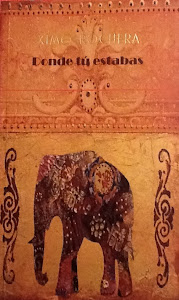Has perdido la capacidad de disfrutar –me dijo –, internet
ha eliminado lo poco que nos quedaba. Quise replicar, pero me limité a
continuar buscando imágenes en google.
–Nunca pensé que fueses tan simple, te impresionas con
paisajes vistos en una pantalla, con momentos extraídos de las películas, con
fotografías y obras de arte expuestas en tu monitor de 17 pulgadas; ¿qué hay de
pertenecer tú a esos decorados?¿por qué nunca has detenido el coche para
disfrutar de una puesta de sol?¿Cuál es la causa que te impide asistir a una
exposición? Estoy harta, ahora sé la razón que te impide escribir sobre la
belleza, inclinarte siempre por lo sórdido, por los defectos. Eres un simple
analista de datos, no un escritor.
Si quería hacerme daño lo había conseguido. Aunque la verdad
era esa, ¿quién me había editado?¿Cuántos lectores tenía? La mitad de las
visitas de mi blog eran de mis dos perfiles en la red, uno masculino y el otro
femenino. Entablaban conversaciones entre ellos intentando hacer creer a los
visitantes que con cada una de mis entradas había abordado un tema polémico de
forma sublime y suscitaba diferencias de criterio. La pantalla del monitor se
oscureció poniéndose en descanso; ante mí el reflejo de un loser que se negaba a aceptar ningún tipo de crítica. Demasiados
árboles enfrente.
Su voz se alejaba por el pasillo. No hice ningún esfuerzo
por escucharla. Finalmente un suave susurro y el sonido de las llaves me hizo imaginar
el campanario de la iglesia, James Stewart viendo precipitarse a Kim Novak
mientras la religiosa hacía sonar las campanas. ¿No escriben los escritores
sobre aquello que imaginan? Por alguna razón se me cerró el estómago, un dolor
punzante subió por el esófago localizándose en la laringe. Quise llamarla, pero
el dolor me estaba asfixiando y no conseguí articular ninguna palabra. Tropecé
con el cable del ordenador cuando intenté ir hacia la ventana haciendo que la
pantalla se rompiese en diminutos trozos de cristal. Quería verla desde allí
arriba, ser capaz de capturar esa escena. La imaginé más guapa que nunca, con
su vestido negro de flores, sin sujetador, con una pequeña bolsa de viaje en la
que cabían todas sus cosas; una finas gotas de lluvia comenzaban a caer y la
luz naranja de las farolas reflejándose en los charcos de las aceras conseguía
que la atmósfera permaneciese borrosa. Alcancé la ventana justo a tiempo. Ella
cruzaba la calle mientras miraba hacia arriba. No vio el coche que se acercaba
a toda velocidad. El claxon del coche emitió un sonido agudo que no encajaba con
el tamaño del vehículo. Chirriaron los neumáticos. Aceleró el paso mientras
dejaba de mirarme y dobló la esquina.
Me dio tristeza descubrir que la escena no se parecía en
nada a lo que había imaginado. Esa era la razón por la que nada merecía la
pena. No era cierto que la vida estuviese llena de momentos por descubrir, es
la proximidad a la muerte la que nos lo hace creer así.
No debía estar allí cuando ella regresase. Las escritura es
mi único refugio. Cogí mi ropa y el portátil; ninguna nota con una explicación.
Estaba enfadado con ella. Salí a la calle con la esperanza de que ocurriese
algo importante, determinante: ser abducido por un O.V.N.I., violado por unas
ninfómanas en edad escolar, apalizado por un grupo ultraderechista que fuese
camino de un campo de fútbol, insultado por un transexual que me ofreciese una
mamada en el portal por unos pocos euros, asesinado por un asaltante de la
panadería de la esquina que llevase una careta del pato Donald cubriéndole el
rostro y una katana en la mano derecha, escupido por todos los transeúntes
–incluso los turistas– por mi condición de fracasado. Me alejé sin más.