jueves, 28 de febrero de 2013
Parinesca (cap.5)
No comprendí la razón por la que Natalie me enseñó la nota, ni tampoco su contenido. Qué relación tenía esa joven con nosotros, más allá de ser alumna de Natalie, para avisarnos de que Juan quería asesinarla. Yo sabía que debíamos abandonar Maluengo, pero no me sentía con fuerzas. Aproveché la ocasión para comentarle que yo cumpliría la promesa. Una vez lo dije me arrepentí. Qué ironía que un hombre moribundo prometiese aquello que irremediablemente era inevitable. Ella me sonrió, fue una sonrisa forzada; sabía que estaba presionándola, pero no dijo nada. Dobló el papel, lo guardó en su bolsillo y cogió mi mano.
Mi madre se marchó del pueblo; creo que fue por mi causa. Desde que me echó de casa envejeció con rapidez, dejó de hablar con los vecinos avergonzada por un hijo que le resultaba asqueroso. Murió sola en Barcelona, en una residencia de ancianos. Allí no contó a nadie que tenía un hijo, por esa razón no supe nada. Lo averigüé cuando llevaba varios meses enterrada. Tampoco el cuerpo de Natalie lo había reclamado nadie. Siempre pensé que eran parecidas, aunque únicamente fuese por el amor que les tenía. Tumbada sobre esa cama metálica, desnuda. Era un regalo para mis manos. Cogí su pelo rojo entre los dedos, lo acaricié y recordé la visita de Valentina. Estaba dispuesta a todo por conseguir que le permitiese entrar en la vivienda del escritor. Allí mismo, en el cuartucho en el que guardaba las escobas y los cubos de basura la desnudé; después le dije que disponía de quince minutos antes de que el escritor y Natalie volviesen de su visita al médico. Cuando bajó con las llaves le exigí que me contase qué se proponía, a cambio de mi silencio. La nota que le había dado a Natalie previniéndola frente a Juan, el cianuro robado del laboratorio del instituto, las gotas que metió en el bote de edulcorante. Únicamente pretendía asustarla para que se olvidase de su novio. Yo sabía que me ocultaba información; Valentina pensaba que tenía la situación totalmente controlada, que todos creíamos sus palabras. En la nota que les había enviado contaba que Juan la había obligado a robar el cianuro del instituto, y que luego él mismo pensaba introducirlo en el bote de edulcorante. Esa nota era su coartada y pensaba que mi silencio lo tenía garantizado con un poco de sexo sucio. Fui dándole colorete con la brocha más grande, camuflando su falta de color. Esa piel traslucida que insinuaba la silueta de los huesos le daba una belleza especial. Abrí sus párpados, quería que observase cómo la preparaba. El escritor explicaba en la carta que cuando vio que Natalie estaba muriendo no entendió por qué razón había utilizado el edulcorante envenenado. Cumplir la promesa significaba que se quitase la vida cuando él muriese, no antes. Al principio sintió rabia, luego comprendió que había sido el último acto de amor de Natalie. Explicaba en esa carta lo de la nota de la estudiante, las intenciones del joven: escapar con ella o matarla. Le perfilé los labios de color rojo, como a ella le gustaba. La fui vistiendo con suavidad, con un vestido rojo que me había llevado de su casa. Apareció Valentina, visiblemente nerviosa. Nada había salido como ella pensaba. Sólo quería asustarla, pero desconfiaba de Juan, también del escritor. Natalie no se hubiese quitado la vida –me dijo- le gustaba demasiado vivirla. Valentina también llevaba puesto un vestido rojo que resaltaba sus senos adolescentes desobedientes de las leyes físicas. Volvió a pedir mi silencio; yo le recordé el precio que debía pagar por él y mientras le lamía el cuerpo no dejaba de mirar a Natalie. En sus ojos todavía se podía encontrar Paris. Valentina giró la cara para no mirarme. Recordé el último café con Natalie, su desdeñoso gesto, la visita al baño antes de dar un último sorbo al café y marcharse con varias gotas de cianuro que germinarían un niño-muerte en su vientre. Siempre quise pintarla y no me podía ocurrir lo mismo que con mi madre.
domingo, 24 de febrero de 2013
Parinesca (cap.4)
Todos los amigos hablábamos de ella, el pueblo entero lo hacía. Si algo llamaba la atención en Maluengo era una extranjera guapa. No estábamos acostumbrados a recibir ese tipo de visitas, y menos si se trataba de los nuevos vecinos. Se rumoreaba hacía un mes que el famoso escritor Alfonso Mesa había alquilado el ático de la plaza de la iglesia, pero nadie esperaba que junto a ese hombre demacrado y antipático apareciese una mujer tan joven. Natalie, al principio, fue simpática con todos los vecinos, pero conforme se dio cuenta de que sólo despertaba envidias y recelos cambió su actitud. Ya no hablaba con nadie, tampoco contestaba a nuestros malintencionados saludos, por eso me sorprendió cuando me dirigió nuevamente la palabra en el supermercado. Toda esa semana estuvo merodeando por las estanterías en las que yo reponía producto y eligiendo mi caja en lugar de las otras. Lo que ya no me sorprendió tanto fue cuando me invitó a merendar. El escritor no me saludó, estuvo callado observando de reojo. Yo estaba cohibido, incluso avergonzado. Ni en el mejor de mis sueños sexuales hubiese imaginado una escena como la que me esperaba. Ella me dejó muy claro que era un intercambio de favores y antes de marcharme dejó sobre la cama doscientos euros. Durante el primer mes me hizo ir cada día. Me enamoré de ella, por eso cuando Valentina me pidió que fuese su novio le dije que no. Cuando se lo conté a Natalie me obligó a aceptarla; de esa forma evitaríamos habladurías. Como si no estuviese hablando todo el pueblo de nosotros. Valentina estaba loca; sabía lo de Natalie y nunca le importó. Me obligaba a repetir las mismas cosas que hacía con la francesa; quería que le susurrara cada palabra y se enfadaba si no lo hacía. Yo, únicamente, quería huir con ella, con Natalie, pero siempre esquivaba la conversación. Hice los preparativos para escapar. Había conseguido juntar varios miles, así que el dinero no sería un problema. Después podría trabajar de cualquier cosa. El día que se lo dije, después de hacer el amor y con cuidado de que el escritor no escuchase nada, se rió de mí, me besó la frente y dejó los doscientos euros sobre la cama. Se los lancé al suelo y contesté que pasaría a recogerla el jueves al acabar el turno en el supermercado. Ese jueves no me abrió la puerta, pensé que se había marchado, que el escritor había muerto. Valentina me contó que Natalie asistía al colegio como de costumbre. En un arrebato de ira golpeé a Valentina y salí corriendo en busca de Natalie. Apreté el botón del timbre con insistencia y golpeé la puerta con fuerza. El portero subió hasta el rellano y se quedó mirando desde el ascensor, sujetando la escoba con una mano. Escuché la voz de Natalie diciendo que me marchase, que todo había acabado. Bajé con el portero, me dijo que el escritor estaba peor, que llevaba unos días sin salir a la calle y gritando de dolor. Le di una nota a Valentina para que se la hiciese llegar.
Ser el portero de un edificio tenía cosas malas como tener que recoger las basuras o limpiar los rellanos, pero también cosas buenas. Te enterabas de todas las miserias de los vecinos. De puertas hacia fuera nadie podía conocerlos mejor y eso tenía sus ventajas; por ejemplo ver las bragas de la jovencita de uniforme de colegiala a cambio de darle los horarios en los que Natalie recibía al chulito del supermercado. Lo que no podía imaginarme es que esos dos acabasen de novios. Que le informase de las costumbres de la francesa tenía un precio más alto, al igual que la llamada diaria a su móvil para describirle cuál era la indumentaria de Natalie. Por eso cuando aquella mañana no vi a Natalie bajar a tomar su café y croissant supe que algo malo había ocurrido. Todo esto fue lo que le conté al inspector de policía cuando me hizo ir a hablar con él a la comisaría de Barcelona. Ni una palabra de mi visita al piso, de los cuerpos sobre la cama, tampoco del ramo de flores que dejé en la alfombra; ni de las horas que pasaba frente al cuerpo desnudo de Natalie cada día hasta que descubrieron los cadáveres por la llamada telefónica del niñato del supermercado. Leí cientos de veces la nota que había garabateado el escritor. Pese a dedicarse toda una vida a escribir novela negra no se había enterado de nada. Era mejor así, por eso cogí la hoja del montón. Otra cosa diferente era la nota; sabía que el primero en leerla sería el chaval del supermercado, por eso la dejé en su lugar. Él la haría desaparecer sin saber que yo me guardaría una copia.
martes, 19 de febrero de 2013
Parinesca (Cap.3)
Cómo le podía pedir algo así: fidelidad a la vida. ¿Se podía ser más egoísta? Eso era hacer una partida con las cartas marcadas, porque, qué posibilidad tenía ella de morir antes que yo, teniendo en cuenta que era muchísimo más joven. Veinte años no son muchos dijo el día que nos conocimos en aquel cementerio. Yo dejé a mi familia por ella y creía que un acto de amor tan sincero merecía ese tipo de fidelidad. La verdad es que pasamos unos años muy buenos en Barcelona, pero desde que me diagnosticaron la enfermedad todo había cambiado. La operación y esa necesidad mía de esconderme de todo el mundo –en realidad a quien quería esconder era a Natalie- nos condujo a Maluengo. Sólo era cosa de tiempo que ella desease cubrir sus necesidades sexuales. Aquel chico que trabajaba en el supermercado, Juan, siempre le hizo gracia. Al principio yo pensaba que le miraba como al hijo que no teníamos, pero cuando le invitó a merendar a nuestra casa pude comprobar que estaba equivocado. Aquel día descubrí quién era Natalie, lo malvada que podía ser –me obligó a espiarles desde dentro del armario- y también que incumpliría la promesa. Los celos se me comían por dentro con más voracidad que el cáncer. Mientras era follada me sonreía a mí. Yo me obsesioné con renovar nuestra promesa. Estaba dispuesto a consentir con lo del armario si ella me juraba un final juntos. Ella siempre daba rodeos, abría una botella de champagne y se llenaba la bañera de agua caliente y sales. No podía escribir. La novela que tenía entre manos era la más importante de las que había escrito, pero, seguramente, sería la única que quedase inacabada.
Cuando estaba frente a un muerto su belleza inanimada me transportaba a un paraíso. Eliminar el tono gris de su piel no era un trabajo para mí; aunque en un pueblo andar pintando a la muerte era suficiente razón para que te marginasen.
Nunca tuve amigos. En el colegio todos huían de mí. Pasaba el día maquillando las muñecas de mi hermana y a la abuela; una enfermedad la había dejado postrada en una silla de ruedas. Teníamos una relación muy estrecha. El día que ella murió le pedí a mi madre que me dejase pintarla; como no lo hizo la maquillé a escondidas. Para mi madre, ese, fue motivo suficiente para echarme de su casa. Por aquella época D.Ernesto ya me había contratado para que hiciese algún trabajito de supervisión en el edificio. Los galones de portero me los fui ganando poco a poco. Luego lo de la funeraria; no sé muy bien cómo fue, pero de repente me vi desarrollando mi pasión: pintar cadáveres. D.Ernesto era el cacique de Maluengo; la mayoría de las tierras, los mejores edificios, la fábrica de camisas y la funeraria. No había familia en la que algún miembro trabajase para él.
Encerrado en una fría habitación de dimensiones reducidas, sin ningún tipo de decoración, con las paredes grises, junto a esas masas de carne, robándoles con un beso el último hálito de energía; esa se había convertido en la única razón de mi existencia. Y una obsesión: maquillar a mi madre.
No entendí la razón por la que Natalie se encaprichó de Juan –está bien, pero tampoco es para tanto. Creo que ella no sabía que yo les vigilaba desde la calle. Cuando entraban en el edificio, cuando salía, Juan, al cabo de unas horas. La imagen borrosa de ellos dos filtrada por las cortinas. Floren, el portero, me vigilaba a mí. Se colocaba bajo el quicio de la puerta y me miraba; me escrutaba. Sentía que era desnudada por él. Estaba segura que quería algo de mí; y yo necesitaba algo de él. Lo primero que tuve que hacer fue convertirme en la novia de Juan. Él me contó los secretos más íntimos de Natalie.
sábado, 16 de febrero de 2013
Parinesca (cap. 2)
Había visto muchos cuerpos sin vida. Demasiados casos como para no darme cuenta que algo extraño había ocurrido ahí. Una llamada anónima alertó a la policía. Sabía que no encontrarían huellas, ni ningún indicio. Una pluma abierta sobre un montón de folios blancos no me encajaba. Cogí la primera hoja de papel, de aquel montón, sin que nadie se diese cuenta, la doblé y me la guardé en el bolsillo del pantalón. Sobre la alfombra de la entrada unos restos de flores secas pasaron desapercibidas. Cuando los inspectores me vieron merodeando por la habitación me indicaron que ya podía marcharme. Les había abierto la vivienda con la llave maestra. Pronto me preguntarían por todas las personas que había visto, por todo aquello que me pareciese extraño. Yo no les diría nada. Un portero nunca debe saber nada de los residentes. Siempre desayunaba en la misma cafetería. Yo la observaba. Apareció, como de costumbre, temprano. Un paraguas rojo la protegía de la lluvia. Los doce centímetros de tacón la hacían parecer más alta. Salí del zaguán y crucé corriendo, para no mojarme, hasta la cafetería. Me senté a su lado, también como de costumbre, y le di los buenos días; no me contestó. Levantó la cabeza, me miró de arriba a abajo y volvió a desviar la mirada con condescendencia. Se levantó y se marchó haciendo resonar los tacones por todo el local. Ese aire francés, que se empeñaba en mantener, no encajaba en un pueblo tan pequeño. Todos hablaban de ella. Se comportaba como si caminase por el Montparnase. Pagué mi café con leche y la seguí hasta el colegio en el que impartía clases de francés.
Todo el mundo hablaba de lo mismo esa mañana, que si la Srta. Natalie esto, que si la Srta. Natalie lo otro. Si algo estaba claro es que no había aparecido por el colegio. Quizá todo fuese cierto y hubiese muerto, pero nadie podía creerse que se hubiese suicidado. Todos pensábamos que era feliz, aunque puede que estuviésemos equivocados; nunca se sabe lo que ocurre de paredes hacia adentro. En lugar de ella apareció la directora para comunicarnos que la Srta. Natalie no había venido. Un murmullo, cada vez más molesto, se adueñó del ambiente. Sentí ganas de chillar, pero en lugar de eso me puse a llorar. Puede sonar ridículo que diga que la quería como una madre, aunque no es del todo cierto; quería a Natalie mucho más que a mi madre, que me parecía odiosa, ridícula y únicamente me despertaba un sentimiento de vergüenza por el peso genético que me tocaba arrastrar por todo el pueblo. Muchos días, a la salida del colegio, la seguía hasta su casa y me pasaba la tarde vigilando sus fugaces pasos por delante de la ventana. En ocasiones se quedaba parada junto al cristal como queriendo confirmar la redondez del planeta desde esa torre; el edificio de seis alturas era el más alto del pueblo y se encontraba en la plaza de la iglesia. Yo quería creer que me miraba a mí, y sonreía. No recuerdo ningún día que no llevase una prenda roja, a veces un pañuelo, otras los zapatos, o la falda. Yo copiaba su manera de vestir, su gusto por el rojo.
Me aburrían tremendamente las clases de filología hispánica. En lugar de escuchar a vejestorios hablando en español con una entonación artificialmente afrancesada, prefería pasear por el cementerio de Montparnasse. Aun sabiendo que era una exageración, iba a diario. Paseaba por todas sus calles, leía cada epitafio. Observaba muda, medio escondida, cómo los catafalcos eran descendidos por los operarios. Descubrí a Maupassant, Baudelaire y un Sartre todavía esperando a Beauvoir. Los ochenta me parecían demasiado monótonos en la universidad. Añoraba un idealizado mayo del sesenta y ocho, y como éste no iba a llegar prefería huir. El sol brillaba con fuerza y el cementerio estaba más concurrido que de costumbre. Cuando llegó el coche fúnebre más de doscientas personas se arremolinaron entorno a él en silencio. Permanecieron así durante un buen rato. Después el coche volvió a moverse, la comitiva detrás. Por alguna razón desconocida me uní a ellos. Descendieron al argentino y cada uno de los asistentes deposito una flor. No es la situación más apropiada para conocer al hombre de tu vida, pero ocurrió así. Él era un escritor de Barcelona que había asistido al entierro de su colega y amigo. Me dio una rosa para que la echara sobre el ataúd y me invitó a un café. Pese a que no llovía era una fría mañana de febrero. Yo estaba temblando. Pocos derramaron sus lágrimas. Al día siguiente me quedé en casa frente a una taza de té bien caliente, recibí una llamada telefónica que me hizo sonreír. Mientras esperaba su visita descubrí en la prensa que -pese a que no solía leerla, esa mañana la había comprado- se había tratado de un manifiesto contra la muerte; me alegré de comprobar que el estímulo a la vida que sentí frente al féretro no había sido algo aislado. Prepararé café y le ofrecí una taza. No esperamos a que se enfriase para comenzar a desnudarnos. Tumbada en la cama, la cabeza apoyada sobre su pecho canoso; supe que me marcharía con él.
martes, 12 de febrero de 2013
Parinesca (Cap.1)
Asomado a la ventana, la cabeza ladeada, la mirada perdida, depositada como un suflé pastelero en las nubes que se arrastraban deslizantes sobre las montañas, los ojos vidriosos tamizando el paso de los años. Permanecía encorvado frente al ventanal, apoyado en el cristal, la piel arrugada, las manos temblorosas sujetando el peso del cuerpo echado hacia delante. Los rayos de sol resbalando ladera abajo teñían las nubes de naranja y violeta. Acerqué las manos frías hasta la cara presionando los ojos y arrastrando los dedos como queriendo desgarrar el manto de piel que me cubría por completo. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear el cristal las acompañé con el dedo mostrándoles el recorrido que debían seguir, uniéndose en su camino con alguna otra hasta convertirse en un pequeño arroyo vertical que se estrellaría irremediablemente contra el mármol del alféizar. Cómo olvidar que hacía sólo unas horas la tenía en mis brazos, respirando entrecortadamente. Nunca pensé que ocurriría de esa forma, que fuese necesario. Habíamos planeado tantas veces ese momento que mi primera reacción fue cabrearme. Cuando entré en la habitación y la vi tendida sobre el suelo me enfadé con ella. Sentí que había sido traicionado. Me arrodillé a su lado -creí que estaba muerta- y toqué sus manos; estaban heladas. Le presioné el cuello buscando el latido del corazón; cuando lo encontré pensé que se trataba de mi propio pulso. La cogí en brazos, la llevé a la cama, me tumbé con ella, abrazándola, prestando atención a cualquier sonido que pudiese oír. Únicamente escuchaba el chasquido de las gotas de lluvia chocando contra la techo. De repente un ronquido, un intento sonoro de coger aire; después silencio. Intentaba darle calor. La desnudé y la cubrí con el edredón. De nuevo otro intento por agarrarse a la vida. Sonreí al descubrir que lo hacía con más cadencia. Froté su espalda mientras la observaba. Ni en aquel momento pude dejar de mirar los rosados y franceses senos de Natalie; inanimados, los pezones camuflados entre el resto de carne sin obedecer a ningún estímulo. Nada tenía sentido. Desanudaba su pelo rojizo con los dedos. Comencé a hablarle; hasta entonces no lo había hecho. Su intento de seguir conmigo era manifiesto. Los párpados entreabiertos escondían su melancólica mirada, el verde había desaparecido. Boqueaba como un pez recién capturado sobre el suelo mojado de la barca. Al cabo de un rato se ovilló buscando mi calor. El ronquido era más audible. Más que luchar por coger aire parecía que lo hacía por escupir. Mi hombro estaba mojado. Le sequé la boca con la sábana. Su temperatura había subido un poco, eso me alegró. Repetí su nombre con insistencia, pero una convulsión me hizo callar. De alguna forma que moviese los músculos debía ser una buena señal. Después silencio, durante unos interminables segundos silencio. Nuevamente un ronquido y nada más. En pocos minutos su cuerpo se quedó frío y rígido. La besé, ya no estaba enfadado con ella. Cubrí su desnudez con un quimono. Habíamos hablado tantas veces de ese momento. El viento intentaba colarse por el cajón de las persianas emitiendo un silbido molesto. Antes que nada debía escribirlo todo.
Cuando llegué a su casa lo primero que me llamó la atención fue la placidez con la que los cuerpos yacían sobre la cama. Él vestido con traje y pajarita, ella tapada únicamente con el batín japonés. Una nota escrita a los pies de la cama explicaba qué había ocurrido. Me quedé mirándoles, a mi lado se formó un charco con el agua que se escurría de la ropa mojada. Le retiré el quimono. Habíamos pensado huir. Encontré la puerta abierta. Un ramo de flores marchitas sobre la alfombra indicaba que no era el único que sabía lo que había ocurrido en esa habitación. Pensé en llamar a la policía, algo me decía que Natalie no había decidido que todo ocurriese de esa forma. Hice la llamada desde el teléfono que había sobre la mesilla. Le di un beso y la tapé antes de salir corriendo.
Cuando llegué a su casa lo primero que me llamó la atención fue la placidez con la que los cuerpos yacían sobre la cama. Él vestido con traje y pajarita, ella tapada únicamente con el batín japonés. Una nota escrita a los pies de la cama explicaba qué había ocurrido. Me quedé mirándoles, a mi lado se formó un charco con el agua que se escurría de la ropa mojada. Le retiré el quimono. Habíamos pensado huir. Encontré la puerta abierta. Un ramo de flores marchitas sobre la alfombra indicaba que no era el único que sabía lo que había ocurrido en esa habitación. Pensé en llamar a la policía, algo me decía que Natalie no había decidido que todo ocurriese de esa forma. Hice la llamada desde el teléfono que había sobre la mesilla. Le di un beso y la tapé antes de salir corriendo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
relatos de mesilla
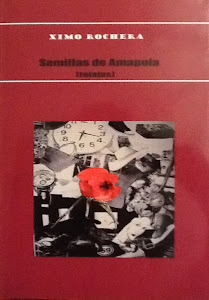
mi primera novela
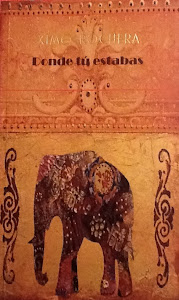
Blogs imprescindibles
-
-
-
-
-
San Antonio de PaduaHace 2 meses
-
UzumutHace 3 meses
-
-
SalirHace 3 años
-
-
-
-
-
-
enrique vila-matas
webs que sigo
Etiquetas
- actualidad (35)
- Cleptomanía Callejera (6)
- Poesía (8)
- relatos (93)
Archivo del blog
-
►
2016
(8)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(62)
- ► septiembre (5)
-
►
2011
(26)
- ► septiembre (2)
Razones:
La niebla el mar Kafka cien años de soledad locura Walser Vila-Matas el Prado una estación de trenes Dostoievski Rafael Homero TajMahal Bolaño Picasso Saramago Godard Borges Velvet Underground Chéjov Monet Cortázar Raskolnikov una tormenta Auster Bergman Mendoza Rulfo Allen Dalí Bartleby Huidobro Mahler Casablanca Lorca Bernhard Carroll Kahlo Baricco Tolstoi la lluvia Rilke Blas de Otero Kieslowski Allan Poe Chet Baker La soledad Woolf Azúa La vida es un milagro Balzac Pop Art Galeano Tarkovski Marsé Benarés La conjura de los necios Topor Buñuel María Callas Wilde Duras Mistral Reinaldo Arenas Neuman Klee Sacrificio Mastretta Gil de Biedma Salinger Mishima La Habana Fitzgerald Machado Banksy Pamuk i ching Hitchcock Joyce Pacheco Tate Gallery Verdejo Lezama Lima el cielo Camarón Miguel Hernández Bukowski Paco Roca La colmena Murakami Faulkner El Quijote lock Ness Atxaga Bebo Valdés el monte en otoño Hemingway Morrison Nietzsche Calvino Girondo Lab02 Junger Burroughs Lovecraft Stendhal Jaeggy Gainsburg Boris Vian Coltrane Loriga César Manrique Pessoa las meninas Lanzarote Mann Beckett García Márquez Marruecos Yan Tiersen Tim Burton Kerouac Papini Houellebecq Perec Amelie el rumor del oleaje Sterne Camus Pascal Hawking Mayakowski Syrah Berlioz Wong Kar Wai Kundera Platón Shakespeare Roth Lori Meyers Sofocles el aleph Tabucchi Bradbury Thomson Muñoz Molina










