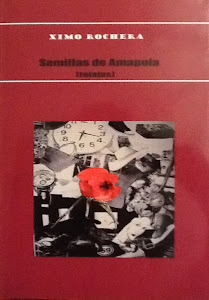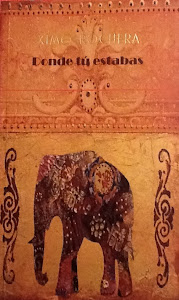Observando a la gente pasear por la
calle una mañana de domingo es como descubro que este no es mi lugar. Ese
sentimiento de desubicación me ha acompañado siempre. En la infancia y juventud
lo pude camuflar con la vergüenza –no se extrañe el lector de que ya entonces
fuese consciente de semejante aberración–, aunque yo sabía que no se trataba
mas que de un engaño que los dejaba tranquilos. Y a mí también. Reservado,
pensaron más adelante. Sin embargo se podría reducir todo a que no soporto a la
gente que me rodea. Últimamente ni los comienzos de relación –ese momento
efímero en el que se disfruta de lo novedoso– me hacen sentir un ápice de
deslumbramiento. Diría, pese a pecar de prepotente, que nadie consigue
sorprenderme; ya no. Por esa razón he ido convirtiéndome en un ermitaño. Lo peor
de todo no es la soledad, sino que aquello insoportable, y a la vez ridículo,
es que nadie se haya dado cuenta de ello. Todos siguen comportándose de la
misma forma conmigo, como si nada hubiese cambiado. Tampoco es plan de ser
manifiestamente grosero. Mi mujer me sigue exigiendo que la folle después de
cenar juntos, tomar un gin tonic a la última moda –o sea con tanto aditamento
que resulta difícil saborear la ginebra– e ir desnudándome conforme va
excitándose. Mis hijos son demasiado pequeños para comprender nada. En el
colegio no soy el primer profesor que se mantiene en silencio mientras la
muchachería hiper-hormonada y repleta de acné se sube por las mesas cual
primates obviando la importancia de la física y su silencio espacial (especie
de susurro gravitacional). En las reuniones de departamento interpretan mi
mutismo como un signo de conformidad, incluso María, la jefa de departamento,
los traduce como un sí o un no según su interés. Por esa razón me han elegido
como representante del comité aduciendo que mi carácter sosegado es una
cualidad única para llevar a cabo negociaciones. La verdad es que me sorprendo
al comprobar que he conseguido más que ninguno de mis antecesores en el cargo;
y todo sin necesidad de decir una palabra. Sin embargo todo tiene un límite.
Como decía, esta mañana de domingo
asomado en el balcón del piso que tengo alquilado en el barrio del Carmen me he
dado cuenta de que me he cansado de fingir. He tomado una decisión. No tiene
sentido que sean los demás los que interpreten todo aquello que pienso. Si
fueran capaces de leer mis pensamientos se asustarían. Incluso yo, a veces,
siento miedo.
De repente me descubro gritando a una pareja de
alemanes que pasean por el barrio cogidos de la mano con una guía de viajero
frente a sus caretos de antisemita. Un policía me ordena que me calle. Resulta
gracioso que tenga que ordenarme silencio cuando precisamente es lo que más me
sobra. Mi mujer sale al balcón y me pregunta que a qué viene esto. ¡Hi Hitler!,
repito cada vez más alto. María adopta un gesto serio, el mismo que en las
reuniones de departamento, los jóvenes con acné lanzan al suelo su guías como
signo de protesta a la vez que mis hijos me insultan al unísono llamándome
asesino. Todo el mundo, de repente, está mirando hacia el balcón y se suma al
grito unánime. El policía llama por la radio a su compañero citando claves que
desconozco. Siento un mareo y me apoyo en el cristal de la puerta corredera
durante un instante. Al retirar la mano su silueta queda marcada y de ella
brotan goterones rojos de sangre. Me doy cuenta de que estoy solo, no está
María, tampoco mis hijos. El policía me apunta con su arma reglamentaria mientras que el público que ya abarrota la
calle –la mayoría turistas– repiten como un mantra ¡Mátalo! Yo les saludo y
sonrío como si la función hubiese acabado. Alguien que no identifico, aunque me
resulta tremendamente familiar, susurra algo al oído del policía. Dos sonidos
quedos ahuyentan a las palomas de la Lonja que vuelan juntas en sentido
contrario al humo que sale de la pistola. En el poco tiempo que tardo en caer
al suelo, la calle ha sido totalmente desalojada y el olor del café se adueña
nuevamente del domingo.