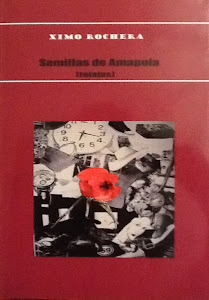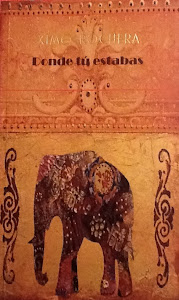Debía volver a mi lugar. La insistente señal acústica así lo indicaba y no era necesario que el Capitán Marius tuviese que repetírmelo personalmente. Tomé asiento, me abroché el cinturón y me dispuse a recibir el fuerte golpe que iba a sufrir la nave al ser descabalgada de la burbuja warp. No era la primera ocasión en la que me embarcaban en una misión intergaláctica, pero yo no me había acostumbrado, todavía, a ese impacto. El agujero de gusano nos enviaba, por su salida curvada, hasta el interior del brazo más pequeño de la galaxia de Andrómeda. Volver a ver la luz después de un año de travesía era reconfortante. Los ramjets interestelares se abrieron para captar toda la materia cósmica necesaria para volver a impulsarnos a nano-velocidades. En cuatro horas divisaríamos el planeta Hergum. Debíamos ponernos el traje y preparar el equipo. Miré por última vez mi cuerpo desnudo. Pasé la mano por encima de mi piel escamada; era más dura que el acero y brillaba tenuemente en la oscuridad. Ese tipo de piel, la ausencia de pelo en todo el cuerpo y dos agujeros sobre la boca, en lugar de nariz, nos hacían parecer un lagarto más que un ser humano. Habíamos sido diseñados para no necesitar ningún tipo de atmósfera, por lo que éramos los únicos que podíamos realizar la misión. Debíamos despoblar el planeta y prepararlo para que cuando la nave generacional llegase (en un año) pudiesen comenzar con el asentamiento. Nuestra nave se posó sobre la superficie del planeta con más suavidad de la esperada. Al apoyar las botas sobre el polvo verdoso característico de Hergum nos hundimos un poco, como si se tratara de arenas movedizas. Caminamos pesadamente en busca de los indicios de vida que marcaba nuestro biolocalizador. La nave volvió a ascender. El capitán Marius sólo volvería a bajar con otro equipo si nuestra misión fracasaba.
Tras varios días de monótona travesía divisamos a lo lejos unas formaciones rocosas que recordaban los antiguos árboles de los trópicos terrestres. Era allí donde los biolocalizadores marcaban, intermitentemente, puntos rojos. Cuando nos adentramos en la espesura las rocas comenzaron a arder de una forma nunca vista. Las llamas multicolor golpeaban nuestros cuerpos con tanta virulencia que, prácticamente, nos era imposible avanzar. La alta temperatura a la que estaba siendo sometida nuestra piel constituía una prueba científica jamás realizada. Antes de que pudiéramos darnos cuenta estábamos siendo atacados por dos tipos de seres. Uno de ellos estaba descatalogado, pero el otro tuve tiempo de reconocerlo como familiar antes de recibir una descarga con su arma de pulso electromagnético que acabó conmigo.
Abrí la pesada puerta de madera maciza y un insoportable olor a orín y excrementos me golpeo la cara. Me acerqué hasta la puerta del Elba, que en esa época del año bajaba más caudaloso por las primeras nevadas. Desde fuera de la muralla la ciudad se veía preciosa e imponente. El pequeño, que había venido a buscarme, corría nervioso delante de mí girándose constantemente para cerciorarse de que yo entendía la urgencia que a él le habían transmitido. Su casa se encontraba a las afueras de Magdeburgo, rodeada de campos de cereales que se encontraban cubiertos por un manto blanco que molestaba a la vista. No podrían pagarme, pero yo ya estaba acostumbrado a eso. Su padre estaba junto a la puerta, nervioso, asomándose de vez en cuando para intentar calmar a su mujer que no dejaba de gritar. Las tropas del conde Tilly se veían aparecer por el horizonte y su fama de asesinos aumentaba la tensión del momento. La niña nació con más problemas de los previstos, con el cordón umbilical enrollado en su cuello. Sin esperar a que lo cortase se subieron en el carro tirado por el buey y nos dirigimos hacia la ciudad. Intenté mantener el pulso firme, amortiguando los baches del camino, para dar un tijeretazo preciso y acabar mi trabajo. El cerdo no dejaba de golpearme el codo con su hocico y, aunque el niño lo intentaba evitar, en más de una ocasión pensé en empujarlo fuera de la carreta. Pese a que el ejército del Sacro Imperio avanzaba con lentitud, el hombre no dejaba de arrear al buey. Me pregunté si el joven Descartes todavía andaría enrolado en el ejército de Tilly. Como suele ocurrir cuando se tiene prisa la ciudad parecía alejarse a cada curva. Cuando atravesamos la muralla el sol ya se había escondido. Me bajé del carruaje, despidiéndome de ellos, y me dirigí nuevamente a mi casa confiando que no hubiese nadie esperándome. Tenía ganas de cenar y pasar un rato viendo las estrellas con el telescopio que me había mandado construir según las indicaciones de un experto astrónomo. El miedo que se había instaurado en todos los habitantes de la ciudad debía haber sido la razón por la que nadie había venido a mi consulta. Comí el guiso que me había preparado Bernadette y subí a la terraza con el discorso delle comete de Mario Guiducci y Galileo Galilei. Enfoqué el telescopio hacia la luna intentando distinguir esos montículos a los que hacía referencia Galileo. Observando uno de ellos volví a pensar en Descartes (ese chico sí que era brillante).
Me debí quedar dormido frente al aparato porque me desperté muerto de frío en mitad de una pesadilla recurrente: Yo andaba (debía ser yo aunque no veía mi rostro) por las calles de Roma cuando una enorme llamarada hacía que me asustara lanzándome al suelo. Desde el suelo podía ver a todos los romanos corriendo para escapar de los distritos que ardían con virulencia mientras el fuego seguía avanzando contra el viento. Yo era incapaz de levantarme para huir. Las llamas pasaban por encima de mi cuerpo sin quemarme y se metían en las ventanas de las casas dejándolas en ruinas. El calor y el miedo me ha-cían sudar. Nerón me contemplaba desde su palacio de la colina Palatina mientras me sonreía tocando una lira que sonaba como un conjunto de monedas chocando entre ellas. Vestía una túnica de seda lujosamente decorada con franjas de oro.
Di un trago de agua y me dirigí a la catedral. La actividad en el mercado no era la habitual. Se agolpaba la gente intentando conseguir víveres. Esa misma noche todas las puertas de la ciudad se habían cerrado. No obstante la fábrica de la lana olía igual de mal. Pese a que entendía que se necesitara orín y agua putrefacta como mordiente para fijar el color, no podía dejar de taparme la nariz en cuanto me acercaba a esa manzana. Pasé corriendo por delante de su puerta fijándome en que en su interior se realizaba lo mismo que otros días. Los aprendices metían la lana en el batán y vigilaban que los mazos, accionados por la fuerza del agua del río, golpearan bien la lana para que el paño quedara más tupido. La operación de tinte era destinada sólo a los oficiales. El maestro les mandaba a todos gritando, como si cada acción que realizaban necesitase ser corregida. Una vez en la catedral el párroco me llamó por mi nombre- Jacob, parece que ya están ahí. Dentro de poco tendrás más trabajo, deberías buscarte un ayudante- Como si la cirugía fuese tan fácil, le contesté mientras subía por las escaleras hacía el campanario. La ciudad a esas horas de la mañana ya se encontraba totalmente rodeada por las hordas de mercenarios católicos. No parecía que de momento nos fuesen a atacar, más bien se trataba de una maniobra intimidatoria. Los concejales ya debían estar reunidos en el ayuntamiento, así que en pocas horas informarían a los ciudadanos de cómo estaba la situación. Volví a casa porque no había almorzado y comenzaba a notar que me mareaba. Bernadette me había preparado unos huevos con salchichas y una enorme jarra de cerveza, que conseguíamos del monasterio, acompañando a una hogaza de pan de centeno. Bernadette era una joven que había tomado a mi servicio cuando sus padres murieron víctimas del cólera. Era fuerte y hermosa. A sus dieciocho años era pretendida por gran número de jóvenes de la ciudad, pero ella no demostraba interés por ninguno de ellos. Me sirvió la cerveza en un vaso y dijo que se había preocupado al no verme en la casa. Se sentó a mi lado y me miró con lágrimas en sus ojos. Le acaricié el cabello, pero no le dije nada. Mi silenció delataba lo que sentía por ella, pese a que veinte años fuesen un abismo demasiado grande como para salvarlo.
Cuando acabé de almorzar me dirigí hacia el ayuntamiento. Allí me indicaron que esperaban un emisario de Tilly, aunque no pensaban rendir la ciudad. Magdeburgo siempre había aguantado los ataques y esta vez no iba a ser menos, comentaban los concejales entre ellos con arrogancia. Yo no lo tenía tan claro y, por el número de gente que se agolpaba a las puertas de la catedral para encomendarse a santa Catalina, no era el único.
De nuevo en casa me senté frente a mi amplia biblioteca con la intención de abordar el Tabulae Rudolphine de Keppler. Se trataba del primer ejemplar salido de la imprenta de mi amigo Carl. Tenía algunas erratas y por eso y por mi pasión por la astronomía me lo había regalado. Con él sería capaz de predecir la posición de los planetas, y enfocar el telescopio todas las noches resultaría más sencillo.
A la semana recibimos el primer ataque de los católicos. Resultó demasiado sencillo repelerlo, pero no obstante se produjeron las primeras víctimas y heridos lo que me repercutía directamente. No me resultaba fácil conciliar el sueño desde que había comenzado el asedio, pero esa tarde, una vez hube acabado con las curas, me encontraba enormemente cansado. Me senté con la intención de leer algo: Nuevamente llamas entrando por las ventanas de esas casas romanas tan bien aireadas. Lo devoraban todo. Yo permanecía en el suelo, pero el miedo se había desvanecido. La lira de Nerón seguía sonando. Deseaba que se aproximara a mí para con sus ojos poder ver mi rostro. Le veía descender. Pasaba entre las llamas y éstas no le afectaban. Desde el suelo quería gritarle que tuviese cuidado, pero no podía articular palabra. Se acercaba caminado a mí, aunque la distancia que nos separaba siempre era la misma. Eso acabó por angustiarme porque comenzaba a pensar que no averigua-ría nada.
Dos fuertes golpes en la puerta me sacaron del sueño. Me necesitaban en la muralla. Impresionaba ver al ejército imperial con sus treinta mil mercenarios echándose encima de las murallas al grito de “por Jesús y María” con sus mosquetes apuntando a nuestras cabezas. El capitán Schuler había sido herido y se requería mi presencia para que le hiciese una cura de urgencia sin que abandonase su puesto. El contacto con esa primera línea me hizo ver que Magdeburgo era muy segura, pero nuestros soldados empezaban a sentirse desanimados. A lo lejos el asentamiento se había convertido en una ciudad tan grande como la nuestra. Los soldados viajaban con sus familias. Médicos, barberos, cirujanos, animales, etc. Tras dos meses con una dinámica de ataques diarios nuestras fuerzas comenzaban a estar debilitadas. Nuestra esperanza, más allá de la intervención divina, estaba puesta en la incipiente ayuda que nos iba a llegar por parte de Gustavo Adolfo de Suecia. Las últimas noticias eran que estaba muy cerca de Potsdam. Los víveres comenzaban a escasear porque el abastecimiento de la ciudad, aunque se realizaba por el río Elba, era cada día más complicado.
Bernadette se había convertido en mi ayudante cada vez que tenía que intervenir quirúrgicamente a un herido y en mi compañera cada noche divisando el firmamento. En muchas ocasiones me decía que le gustaría ser un pájaro para llevarme a ver todos esos planetas y estrellas que le mostraba allí arriba. De tanto colocar en su lugar los libros, que yo olvidaba dejados por cualquier parte, llegó a conocerlos todos. Uno de ellos nunca lo devolvió porque lo leía todas las noches y yo se lo había regalado. Se trataba de la Biblia traducida al alemán por Martín Lutero. Yo nunca había llegado a leerla. ¿Cómo se podía combinar ciencia y religión?
Los concejales empezaban a dudar de la fortaleza de la ciudad y sus gentes. Si la ayuda sueca no llegaba podían ir pensando en rendirse.
Era la noche del diecinueve de Mayo de 1631 y el ultimátum de Tilly había expirado. Seis meses eran muchos. Yo esa noche no quería dormir. Bernadette estaba a mi lado y los dos observábamos la luna que brillaba más que nunca. Por una razón inexplicable esa misma tarde habíamos estado escondiendo todos los libros dentro de un baúl que enterramos en el sótano. Allí estarían a salvo del pogromo. Estábamos cansados, así que sin darme cuenta me quedé dormido con la cabeza apoyada en su regazo: Hiciste bien tu trabajo, me dijo Nerón sonriendo si dejar de tocar esa lira que sonaba a monedas. Ni la historia podrá recordarme como el pirómano, sin embargo tú… Yo estaba aterrorizado. Nerón, envuelto totalmente en llamas, me miraba como si fuese a devorarme. Se acercó a mí dispuesto a decirme unas palabras y justo en ese momento pude ver mi propio rostro. Estaba quemado, la piel amarillenta parecía escamada y dispuesta a saltar con cualquier roce. Los ojos estaban tan hundidos que apenas se diferenciaba el color. Esa imagen, mi imagen, ese lagarto me despertó exaltado.
Se escuchó el primer cañonazo. Eran las siete de la mañana y los ataques solían producirse al alba, por lo que todos los hombres encargados de la defensa estaban durmiendo. Los soldados imperiales se mostraban más agresivos que de costumbre. Toda la ciudad se defendía con cadenas, espadas y ollas llenas de cal viva, lino y trampas. Una vez la olla se rompía los octaedros de metal se quedaban dispersados por las calles. Cuando éstos eran pisados por el enemigo se los clavaban en las plantas de los pies. También nuestros hombres padecían ese ingenio de los herreros. En dos horas la ciudad había sido tomada, pero las enfurecidas hordas asesinas no aceptaron nuestra rendición. Continuaron masacrando la población e incendiando todas las casas para hacer salir a los ciudadanos. Aquellos que no fueron empalados por las puntas de sus lanzas se quemaron por las llamas que ya consumían todas las viviendas. En la catedral y el monasterio no cabía más gente y sus puertas estaban cerradas. Acompañé a Bernadette, en contra de su voluntad, hasta la catedral. Me dirigí corriendo hacía cualquier lugar en el que necesitasen mi ayuda. Los cuerpos quemados y las llamas no me dejaban pasar. No quedaba ningún res-to del molino, ni de la fábrica de lana, tampoco de las herrerías ni los talleres de artesanos. El mercado, sin embargo, se encontraba intacto. Fui corriendo por la calle del mercado hasta que los gritos de una mujer que protegía a su hija del fuego me detuvieron. Pedía ayuda sin levantarse del suelo porque tenía a su hija debajo de ella. Antes de que pudiese llegar hasta las dos un soldado la ensartó con la punta de su lanza. Me abalancé sobre el asesino, golpeándole con lo único que tenía en mis manos que era la Biblia de Lutero. Éste cayó al suelo. Retiré a la mujer para auxiliar a la niña y una viga de madera, consumida por las llamas, se desplomó sobre mí golpeándome la cabeza. Me quedé aturdido en el suelo aunque me dio tiempo a ver cómo la punta de un mosquetón se dirigía hacia mi cabeza. El brillo de su hoja de metal, antes de clavarse en mi frente emitiendo un sonido desgarrador al traspasar el hueso, me deslumbró y un cúmulo de imágenes inexplicables e inconexas bombardeó mi cerebro: Un hombre con una túnica y un gorro blancos se encuentra en una sala cerrada con las paredes lisas, también de color blanco, sin ninguna ventana. Lleva una especie de extraños binoculares sobre los ojos. Sus manos trabajan sobre algo que no alcanzo a ver. Otra persona entra en la sala abriendo una puerta que antes no había apreciado. Un enorme chorro de luz amarilla se cuela en la habitación el instante que la puerta permanece abierta. Se saludan. Los dos llevan unos guantes que parecen de tripa de cerdo. Uno de ellos mira una caja acristalada tras la cual aparecen muchas letras luminosas y gráficos que me recuerdan las vistas del Universo. Con unas pinzas sujetan una tela semitransparente de color amarillento que se muestra, a mis ojos, escamada. La acercan conjuntamente a la mesa de trabajo. En ella hay un cuerpo, más bien una masa de carne. Le colocan el apósito escamado. Siguen realizando esta operación durante largo tiempo. Finalmente se retiran a la vez que un lagarto amarillo con forma humana se incorpora en la mesa de operaciones. El extraño ser me observa con sus profundos ojos. Pese a que me esfuerzo no llego a adivinar cuál es su color.
Siento el frío metal. Mi nombre es Jacob.