jueves, 31 de enero de 2013
El sillón orejero
Pasó la vida dedicado a sacar adelante a la familia y también a mantener la decisión de trasladarse a la ciudad, aunque sólo fuese por orgullo. Diferentes trabajos siempre centrados en su físico. Repartidor, vigilante, agricultor. Todos ellos los realizó con desencanto, como quien soporta el peso de la lluvia por no tener con qué protegerse. Abandonó el pueblo por la misma razón, el desencanto con una vida que, más allá de unos chatos de vino, no le aportaba nada. Trabajos aburridos y mal remunerados con personas inanimadas ocupándolos. Desidia, hartazgo y abatimiento le acompañaban casi a diario. Siendo ese el sentimiento que tenía hacia el trabajo se hace difícil entender por qué se presentaba voluntario cada vez que había que doblar un turno o acudir el fin de semana a echar una mano. Puede que la razón la tuviese en casa, en ese sillón orejero que le envolvía cada vez que atravesaba el zaguán. Dar un par de vueltas a la llave y sentarse en la butaca era todo uno. Allí no tenía noción del tiempo -esa herramienta diseñada para la tortura de los humanos- ni del espacio. Se trataba de unas coordenadas espaciales en las que la relatividad pinchaba dolorosamente a los tímpanos. Frente al sillón había un televisor -no siempre el mismo- permanentemente encendido. La nariz aguileña se adueñaba de todo el rostro y enfocaba siempre al centro de una pantalla cada vez más grande. Era difícil mirarle sin sentirse agarrado por ese garfio. El pelo, áspero como la ceniza y de un tono que no alcanzaba a ser blanquecino, ocupaba la totalidad de la cabeza. Las orejas con los años habían hecho uso de la dinámica newtoniana y los lóbulos se descolgaban aparatosamente junto a unas pobladas patillas que intentaban disimular esa crueldad física. El gesto derrotado perfilaba la boca, con las comisuras señalando hacia unos hombros también vencidos. Una aureola de grasa tras su cabeza lustraba el sillón, cambiando su tono que pasaba de beige a gris gradualmente. Pero a todo eso te acostumbrabas; lo realmente complicado era permanecer a su lado intentando seguir el hilo de su deshilachada conversación, de su desgraciada vida. El tono grave y la ausencia de entonación no ayudaban a mantener el interés, si es que alguna vez lo hubo, de una conversación casi tediosa. Así que no es de extrañar que nadie se diese cuenta de lo que ocurrió. Ni su mujer, ni sus hijos, ni yo tampoco. Intentaron convencernos de que se había marchado, que había huido -razones no le faltaban, y antecedentes tampoco-, pero lo que allí sucedió fue bien distinto. Yo debería haberlo imaginado; un padre siempre intuye aquello que le ocurre a sus hijos, pero desde que su madre nos había abandonado mi presencia era bastante fantasmal. Desde el primer momento supe que la desaparición estaba relacionada directamente con el sillón orejero, pero tuve miedo de verbalizar mis teorías. Ahora todo es distinto. Puedo contar aquello que entonces silencié, pero únicamente queda como anotaciones en la libreta de un psiquiatra y acabará en cualquier estantería de este hospital. No me permiten escribir, quizá tienen miedo de que me lastime, por esa razón repito la historia, en voz alta, constantemente. Me niego a reconocer a esos visitantes como mi familia. Lo único que me queda es la memoria. El recuerdo de mi mujer, de mi hijo, del pueblo. Del sillón orejero, que en este momento estará engullendo a alguien.
lunes, 21 de enero de 2013
El olvido de vuestra existencia
No me gusta el pasado, es como un grano de trigo olvidado por el agricultor y los pájaros sobre la tierra cuarteada; también por los roedores. Abandonado a la intemperie recibiendo las bocanadas de radiación solar con total impasibilidad. El futuro depara la muerte, pero es en el pasado donde yo la veo. Y es tan difícil olvidarlo. En cada pulso neuronal está presente. Ese grano gordo, hinchado de sangre roja y negra. Todas las dendritas borboteando semillas de memoria a cada axón ávido de conocimiento, de mentira y puñaladas. Me aprieto las sienes con fuerza para intentar frenar ese chorro de antigüedad cósmica. Os veo a todos y me producís dolor. Es verdad que está en mi mano cambiar eso, vuestro dolor; pero, ¿soy yo, o sois vosotros los causantes de esta agonía vital? Podría mover mi dedo y deshacer lo hecho, podría. Os aseguro que podría, pero me dais tanta pena. No hace falta modificarlo todo, podría hacerlo sólo contigo. Cambiar tu pasado. Hacer que fueses alguien diferente, otro tú. Quizá eso me daría fuerzas para seguir, me animaría a intentar devolver las cosas a su lugar. ¿Cuál sería su sitio? Siempre me duermo llegado a este punto. No recuerdo nada más. Puede que ese sea el problema, no recuerdo nada. La mala memoria, es posible que mi Alzheimer secular sea el causante de esta ignominia demiúrgica. En los tenues destellos de pasado todavía me alcanza a rozar el arrepentimiento. Ya hace mucho tiempo, quizá demasiado tiempo. Yo lo empecé todo, por interés banal. Era un juego; siempre lo ha sido, y vosotros erais las fichas. Podría haberlo dejado, pero me pareció divertido ver a dónde llegábamos. ¿Egocentrismo? Puede, pero y quién no es egoísta. ¿Cuántos de vosotros me habrá preguntado, alguna vez, eso? ¿Esperabais respuestas? Nunca me lo planteé, aunque he de reconocer que en ocasiones estuve tentado. Sólo son destellos, cada vez más distanciados. Por eso sé que llega el final. El día que ya no os recuerde, que no sepa quién soy, todo habrá acabado. Será como un meteorito acercándose hacia vosotros desde donde no alcancen ni los recuerdos. Cada día un poco más cerca, más próximos a la destrucción. No habrá impacto; puede que desde aquí lo parezca, pero únicamente será un espejismo. ¿Qué quedará de mí cuando el último recuerdo se desprenda de esa cola de neurona, en forma de espermatozoide, para caer al vacío? ¿Acaso mi final no será más doloroso que el vuestro?
jueves, 17 de enero de 2013
Jaque (cap.4)
Por fin delante del ordenador pude volver a enfrentarme a Parrado. Cada vez me caía peor ese escritor y detective de éxito. Había llegado un punto en el que no podía soportarle. Cada vez que le daba un beso a Francesca era como si a mí me diese un puñetazo. Era una relación extraña porque, por otro lado, no podía dejar de hablar de él; soñaba con Parrado. Concretamente soñaba que yo era Parrado. Me resistía a relatar que iba desentramando el caso, que su particular partida de ajedrez acabaría de la misma forma que en 1972 hizo Bobby Fisher con Borís Spassky. Aunque la realidad era que cuando llevaba un rato delante de la pantalla, tecleando teclas compulsivamente, era él el que se adueñaba de mí. Yo no ejercía ningún poder sobre la historia y menos con él. Estaba decidido a acabar con su vida. El asesino del ajedrez lo haría por mí. Sólo necesitaba llevarlo a una última escena de un crimen. O acercar al asesino al ático de Parrado en busca de sus dos últimas víctimas: Francesca y Parrado. Sería un jaque mate que daría la vuelta a la historia, reescribiría un triunfo del americano sobre el ruso. Únicamente necesitaba no dejarme cautivar por el simpático detective, por el interesante escritor. ¿Acaso no era yo el que debía dominar la situación? ¿No es el escritor el que dirige el camino de sus personajes? Tomaría altas dosis de café para no sucumbir a sus encantos, a su canto de sirenas, a su hipnótico deambular. Tenía que meter directamente al asesino en su casa, para lo cual saqué a Francesca y a Parrado del piso de ella con la excusa de una llamada telefónica de la redacción en la que le avisaban de que ella había recibido un paquete sospechoso con una figura de ajedrez y una carta. Parrado con la reina blanca en sus manos y leyendo una carta indescifrable llegó a la pista definitiva que le relacionaba todos los casos con su propia vida. Así que sólo era eso... Esa carta y esa figura les encerrarían sin solución en el ático de Parrado, les abocaría a un final desesperado e ineludible para ellos porque el asesino estaría esperándoles en el dormitorio de él y Parrado tendría que observar cómo era asesinada Francesca sin poder hacer nada por salvarla. Antes de matar al rey, lo habría hecho con la reina, sería una derrota en su propio terreno, el de la inteligencia, y así él le suplicaría la muerte tumbando la figura que él mismo representaba. Con esa jugada me desharía de mis dos problemas: Parrado y la novela que tenía que entregar a la editorial antes de que finalizase el mes.
Francesca seguía, cautelosa, los pasos de Parrado. Él entró en su ático con sigilo, sin hacer el más mínimo ruido. Algo le decía que se encontraban en un peligro inminente. Necesitaba comprobar algo en el ordenador. Su memoria era buena, pero no tanto como para recordar todos los movimientos de esa última partida entre los dos superdotados ajedrecistas. Entró, silencioso, en su despacho, conectó el ordenador y buscó en la Wikipedia la famosa partida. Spassky, finalmente, se rindió. Entregó su rey. Eso le daba pistas. El asesino intentaría cargarse primero a Francesca y posteriormente esperaría que él le suplicase su propia muerte. Tenía el presentimiento de que Fisher ya se encontraba dentro de la vivienda. Podía llamar al comisario, explicárselo todo y que éste enviase a algunos policías que arrestasen al sospechoso, pero eso no demostraría que se trataba del asesino. Únicamente sería detenido por allanamiento de morada. Parrado haría las cosas a su manera, eso siempre le había salido bien y en esta ocasión no tenía por qué ser diferente. Saber qué esperaba el asesino le daba cierta ventaja, o eso creyó él. Recorrió lentamente todos los rincones de la casa con Francesca pisándole los talones y con un cuchillo jamonero que cogió de la cocina. Con éste en alto se asomó a la terraza, posteriormente pasó por el baño y finalmente cuando asomaba la hoja plateada por la puerta del dormitorio sintió un golpe tremendo en la mano que hizo que soltase el cuchillo. Francesca se abrazó, instintivamente, a Parrado, cuando el rostro recientemente descubierto asomaba una sonrisa a la vez que amenazaba a la pareja con una pistola Beretta 92 negra con el mango marrón. El asesino hizo un gesto con el arma, indicándoles que entrasen dentro de la habitación. Sacó unas esposas que le colocó a Parrado después de pasarle las manos por detrás de la espalda. Le empujó sobre la cama y enganchó las esposas al cabezal de forja. Francesca permaneció callada, con la boca abierta, viendo cómo Parrado intentaba revolverse sin conseguir nada. El asesino la cogió por su enorme melena y la arrastró hacia el baño. Puso el tapón a la bañera de hidromasaje en forma de riñón y abrió el grifo del agua. Mientras hacía esto Francesca intuía que ella acabaría dentro de la bañera y no podía dejar de pensar (lo cual le parecía ridículo) que, por lo menos, podría poner el agua caliente. Mientras esto ocurría, Parrado se devanaba el cerebro para averiguar una forma de escaparse antes de que la ficha de la reina fuese eliminada del tablero. Hizo un resumen rápido de todos los asesinatos cometidos hasta entonces, de todas las mujeres y las características que compartían. Se recriminó no haber averiguado antes las claves de la imaginaria partida. Cada vez que había sido entrevistado por un medio de comunicación, el asesino había utilizado esas coordenadas para elegir una mujer que viviese en la zona y que rondase los cuarenta años. La hora en la que había sido realizada la entrevista era la misma que utilizaba para cometer el asesinato y el lugar en que luego dejaba el cuerpo correspondía a una casilla del figurado tablero en el que había convertido la ciudad. Este último dato era la única pista que Parrado siempre había tenido clara, pero el hilo que conectaba a todas las mujeres era tan fino que él no había sido capaz de verlo. La ultima ficha elegida era Francesca, periodista que había realizado el ultimo articulo sobe Parrado y el caso del asesino del ajedrez. En pocos segundos había repasado toda cronología del caso, pero el ruido borboteante del agua no le dejaba concentrarse. Pensaba ahogar a Francesca y a él no se le ocurría nada para salvarla. De repente chilló- eh Bobby, te intereso yo, no ella -sabiendo, a la vez que lo decía, que eso no valdría para nada porque esa partida ya se había jugado hacia más de treinta años y el siguiente movimiento era la reina. Bobby, tengo preparado un nuevo movimiento que no te imaginas. Aunque elimines mi reina no te daré la partida. He ideado la forma de ganarte esta partida y devolverle el triunfo a Rusia. Parrado no esperaba que esto hiciese reaccionar al asesino, pero de repente descubrió la cara estirada y pálida de Bobby asomando por la puerta y preguntando- ¿Qué movimiento? No puedes hacer ninguno, esta partida no tiene otro posible desenlace. Tendrás que entregarme la partida y tu vida. Parrado demostrando, falsamente, que no estaba nervioso por lo que escuchaba, le dijo- ¿Cómo puedes estar tan seguro? Mientras tanto el agua seguía sonando en la otra habitación, y Francesca se encontraba tumbada boca abajo atada de pies y manos sobre la bañera, haciendo esfuerzos por respirar algo de aire entre trago y trago de agua.
Ya casi lo había conseguido. A Francesca le quedaban pocos minutos y Parrado iría detrás. Las teclas del ordenador estaban calientes y yo me sentía tan excitado como nunca. Necesitaba tomarme otro café, pero en ese momento nada ni nadie podría alejarme de la historia. Nadie podría evitar que cometiese el asesinato, que me cargase de un plumazo a mi más famoso detective, y que eso, curiosamente, me devolviese la fama a mí. Mi excitación no me permitió escuchar el chirrido de la puerta al abrirse. Tampoco me permitió oír los pasos de alguien que se iba acercando a mi despacho. Yo seguía tecleando sin parar y sólo fui capaz de darme cuenta de que no me encontraba solo cuando escuché el ronquido de la puerta del despacho rozando contra el suelo. Levanté la cabeza y la giré para descubrir que una sombra se metía hacia dentro. Se me aceleró el corazón. No me daba tiempo a hacer nada. Detrás de la sombra apareció una figura que me era muy familiar y únicamente me dio tiempo a preguntar-¿Tú?- antes de que Parrado descargara uno tras otro todos los proyectiles de su Beretta 92, negra con mango marrón, sobre mi indefenso cuerpo.
Francesca seguía, cautelosa, los pasos de Parrado. Él entró en su ático con sigilo, sin hacer el más mínimo ruido. Algo le decía que se encontraban en un peligro inminente. Necesitaba comprobar algo en el ordenador. Su memoria era buena, pero no tanto como para recordar todos los movimientos de esa última partida entre los dos superdotados ajedrecistas. Entró, silencioso, en su despacho, conectó el ordenador y buscó en la Wikipedia la famosa partida. Spassky, finalmente, se rindió. Entregó su rey. Eso le daba pistas. El asesino intentaría cargarse primero a Francesca y posteriormente esperaría que él le suplicase su propia muerte. Tenía el presentimiento de que Fisher ya se encontraba dentro de la vivienda. Podía llamar al comisario, explicárselo todo y que éste enviase a algunos policías que arrestasen al sospechoso, pero eso no demostraría que se trataba del asesino. Únicamente sería detenido por allanamiento de morada. Parrado haría las cosas a su manera, eso siempre le había salido bien y en esta ocasión no tenía por qué ser diferente. Saber qué esperaba el asesino le daba cierta ventaja, o eso creyó él. Recorrió lentamente todos los rincones de la casa con Francesca pisándole los talones y con un cuchillo jamonero que cogió de la cocina. Con éste en alto se asomó a la terraza, posteriormente pasó por el baño y finalmente cuando asomaba la hoja plateada por la puerta del dormitorio sintió un golpe tremendo en la mano que hizo que soltase el cuchillo. Francesca se abrazó, instintivamente, a Parrado, cuando el rostro recientemente descubierto asomaba una sonrisa a la vez que amenazaba a la pareja con una pistola Beretta 92 negra con el mango marrón. El asesino hizo un gesto con el arma, indicándoles que entrasen dentro de la habitación. Sacó unas esposas que le colocó a Parrado después de pasarle las manos por detrás de la espalda. Le empujó sobre la cama y enganchó las esposas al cabezal de forja. Francesca permaneció callada, con la boca abierta, viendo cómo Parrado intentaba revolverse sin conseguir nada. El asesino la cogió por su enorme melena y la arrastró hacia el baño. Puso el tapón a la bañera de hidromasaje en forma de riñón y abrió el grifo del agua. Mientras hacía esto Francesca intuía que ella acabaría dentro de la bañera y no podía dejar de pensar (lo cual le parecía ridículo) que, por lo menos, podría poner el agua caliente. Mientras esto ocurría, Parrado se devanaba el cerebro para averiguar una forma de escaparse antes de que la ficha de la reina fuese eliminada del tablero. Hizo un resumen rápido de todos los asesinatos cometidos hasta entonces, de todas las mujeres y las características que compartían. Se recriminó no haber averiguado antes las claves de la imaginaria partida. Cada vez que había sido entrevistado por un medio de comunicación, el asesino había utilizado esas coordenadas para elegir una mujer que viviese en la zona y que rondase los cuarenta años. La hora en la que había sido realizada la entrevista era la misma que utilizaba para cometer el asesinato y el lugar en que luego dejaba el cuerpo correspondía a una casilla del figurado tablero en el que había convertido la ciudad. Este último dato era la única pista que Parrado siempre había tenido clara, pero el hilo que conectaba a todas las mujeres era tan fino que él no había sido capaz de verlo. La ultima ficha elegida era Francesca, periodista que había realizado el ultimo articulo sobe Parrado y el caso del asesino del ajedrez. En pocos segundos había repasado toda cronología del caso, pero el ruido borboteante del agua no le dejaba concentrarse. Pensaba ahogar a Francesca y a él no se le ocurría nada para salvarla. De repente chilló- eh Bobby, te intereso yo, no ella -sabiendo, a la vez que lo decía, que eso no valdría para nada porque esa partida ya se había jugado hacia más de treinta años y el siguiente movimiento era la reina. Bobby, tengo preparado un nuevo movimiento que no te imaginas. Aunque elimines mi reina no te daré la partida. He ideado la forma de ganarte esta partida y devolverle el triunfo a Rusia. Parrado no esperaba que esto hiciese reaccionar al asesino, pero de repente descubrió la cara estirada y pálida de Bobby asomando por la puerta y preguntando- ¿Qué movimiento? No puedes hacer ninguno, esta partida no tiene otro posible desenlace. Tendrás que entregarme la partida y tu vida. Parrado demostrando, falsamente, que no estaba nervioso por lo que escuchaba, le dijo- ¿Cómo puedes estar tan seguro? Mientras tanto el agua seguía sonando en la otra habitación, y Francesca se encontraba tumbada boca abajo atada de pies y manos sobre la bañera, haciendo esfuerzos por respirar algo de aire entre trago y trago de agua.
Ya casi lo había conseguido. A Francesca le quedaban pocos minutos y Parrado iría detrás. Las teclas del ordenador estaban calientes y yo me sentía tan excitado como nunca. Necesitaba tomarme otro café, pero en ese momento nada ni nadie podría alejarme de la historia. Nadie podría evitar que cometiese el asesinato, que me cargase de un plumazo a mi más famoso detective, y que eso, curiosamente, me devolviese la fama a mí. Mi excitación no me permitió escuchar el chirrido de la puerta al abrirse. Tampoco me permitió oír los pasos de alguien que se iba acercando a mi despacho. Yo seguía tecleando sin parar y sólo fui capaz de darme cuenta de que no me encontraba solo cuando escuché el ronquido de la puerta del despacho rozando contra el suelo. Levanté la cabeza y la giré para descubrir que una sombra se metía hacia dentro. Se me aceleró el corazón. No me daba tiempo a hacer nada. Detrás de la sombra apareció una figura que me era muy familiar y únicamente me dio tiempo a preguntar-¿Tú?- antes de que Parrado descargara uno tras otro todos los proyectiles de su Beretta 92, negra con mango marrón, sobre mi indefenso cuerpo.
martes, 15 de enero de 2013
Jaque (cap.3)
La luminosidad que comenzaba a asomar por la ventana me recordó que debía marcharme rápido a la cama. Antes de que todos los vecinos estuviesen despiertos y fuese imposible conciliar el sueño. Aunque dormía con tapones de cera, cualquier ruido un poco más alto que los otros era capaz de despertarme y arruinar mi merecido sueño y la inspiración para la siguiente noche. Corrí hacia el baño desabrochándome por el camino el cinturón del pantalón y me senté en la taza del váter para mear. Lo hacía de esta forma para no salpicar y ahorrarme tener que limpiar más a menudo de lo que me gustaba. Rasqué los dientes con un cepillo completamente destrozado y me fui a la habitación. Ésta permanecía siempre oscura porque hacía un año que se había roto la correa de la persiana y no había tenido tiempo de llamar a nadie para que la arreglase. Mi padre mismo podría haberlo hecho, pero era mejor mantenerlo alejado de casa. Hacía bastante tiempo que me dormía evocando el rostro de Parrado. Sentía cierta envidia del aspecto de estatua griega que yo mismo le había inventado. Y también de sus éxitos con las mujeres. Estaba pasando demasiado tiempo. En cualquier momento comenzaría a sonar el motor del ascensor, los críos corriendo escaleras abajo camino del colegio y sobre todo los chinos gritándose como únicamente ellos sabían hacer. Justo cuando sonó el primer portazo en el edificio, recordé que había perdido un juego de llaves. Me levanté corriendo y revisé nuevamente que no estuviesen olvidadas en algún lugar del rellano. Mi repentina ansiedad me llevó escaleras abajo, desandando mis pasos, antes de que nadie pudiese hacerlo por mí, para ver si las encontraba. Una vez en el portal y a la vez que se abría la puerta del ascensor, del que salió la vecina del quinto, eché un vistazo a la imagen que reflejaba el enorme espejo: calcetines de Homer Simpson negros, piernas peludas y calzoncillos bóxer de color indefinido, quizá marrones, camiseta interior de tirantes de color blanco y los tapones, asomando del interior del oído, impedían que escuchase cualquier saludo de la joven. Estuve tentado de seguir andando hasta el supermercado, pero mi reflejo especular me advirtió de que no sería buena idea. Me subí nuevamente hasta el segundo piso, esta vez por el ascensor. Cerré la puerta, pasé el seguro y me dispuse a dormir nuevamente. Seguro que Parrado, de estar en mi lugar, le hubiera dado un beso a la vecina. La hubiera acercado hasta él sin esperar a que ella le dijese nada y le hubiese propinado un beso de buenos días. Me desperté, como todos los días, a las cuatro de la tarde. En veinte minutos ya estaba en las puertas del Seven Eleven. Aunque sabía que era ridículo, anduve todo el camino con la vista en los baldosines de la acera por si veía las llaves. No me sorprendió no encontrarlas, ni que en el supermercado tampoco las hubiesen visto. Seguí andando hasta el primer bar que encontré y pedí un café con leche y una ración de patatas bravas. Cuando el camarero se acercó a preguntarme si quería alguna cosa más, le contesté que preparase otro café. Sólo era cuestión de dejar pasar las horas hasta que se hiciesen las diez de la noche para volver a mi piso y sumergirme en la novela.
Parrado tenía dos opciones: esperar que ella se pusiese en contacto o presentarse en la redacción del periódico. La segunda le convenció mucho más que una incierta espera. En cuanto a Francesca le dijeron quién estaba en la redacción, se puso colorada y buscó un despacho vacío en el que poder atenderle. Sabía que a él no le habría sentado nada bien descubrir esa mañana que no sólo había sido engañado sino que además le habían robado, pero lo que no se imaginaba es que Parrado la saludase con una sonrisa y un largo beso en la boca. El resto de reporteros se quedaron mirando cómo discurría el encuentro hasta que se metieron en el despacho y ella corrió las cortinas para que no pudiesen seguir chismorreando. Cuéntame- le dijo él. Francesca no sabía por dónde empezar. Estaba preparada para repeler un ataque, pero no lo estaba para que él la tratase como si no hubiese pasado nada. De hecho no podía ni imaginarse qué se le pasaba a Parrado por la cabeza. ¿Sería capaz de entenderla si le contaba por qué había actuado de esa forma la noche anterior? El artículo tampoco desvelaba tantas cosas que no se supieran ya, quizá lo más importante era que dejaba muy claro que el asesino era un psicópata que tenía fijación por Parrado. No le había querido decir que no a un almuerzo en el bar de la esquina. Lo que más le importaba a Parrado era averiguar si había visto el mapa de la ciudad que tenía colgado de una de las paredes del despacho. En él tenía marcado con chinchetas de colores, que sujetaban fotos de las víctimas, el lugar en el que se había cometido cada uno de los asesinatos, además de una cuadrícula con 64 casillas que conformaban un tablero de ajedrez. Francesca, nerviosa como estaba, se dedicó únicamente a sacar datos del ordenador sin fijarse en las paredes, que oscurecidas por la penumbra ocultaron el macabro damero. Eso le dejó mucho más tranquilo; incluso estuvo tentado de contárselo todo, pero se contuvo. No deseaba amanecer la mañana siguiente con un titular en el periódico que desvelase al asesino todo lo que él había averiguado. No le cabía ninguna duda de que se estaba realizando una partida de ajedrez. Las mujeres muertas pertenecían a las fichas de Parrado, pero él no acababa de entender cómo se estaba llevando a cabo dicha partida. Tampoco sabía cuáles eran los resortes que hacían que sus fichas se moviesen. Había algo que se le escapaba, un eslabón que debía unirlo todo, pero por más vueltas que le daba era incapaz de averiguarlo. Esa era la razón por la que sentía que debía desvelárselo todo a Francesca. Quizá ella, desde otra perspectiva, lo vería todo con mayor claridad. Mientras decidía si se lo contaba la embaucó para que no fuese a la redacción, para que pasase la tarde con él. A las siete de la tarde ya no se tenían en pie. Tenían dos opciones: seguir bebiendo y alargar la noche por los bares de su barrio o meterse directamente en la cama. Cuando cruzaron sus miradas no hizo falta preguntarse nada, se cogieron de la mano y se fueron corriendo por la acera hasta el piso que Francesca compartía con una compañera de la redacción. Su amiga estaba realizando un reportaje en Ibiza, por lo que tenían la casa para ellos solos. El alcohol había disparado su deseo y Parrado no pudo esperar a llegar al piso, y en el ascensor Francesca quedó medio desnuda. Buenas- saludó un desconocido cuando abrieron la puerta del ascensor en el rellano del quinto piso. ¿Le conoces?- preguntó Parrado desconfiando de la intensa mirada del hombre. No le había visto en la vida- contestó Francesca a la vez que le mordía los labios provocándole una pequeña herida que comenzó a sangrar. Pese a que ella le desvestía con habilidad y rapidez, Parrado no podía dejar de pensar en el encuentro casual del ascensor. Necesitaba preguntarle a Francesca por los vecinos y por sus amistades. Las dudas comenzaron a bombardearle el cerebro y eso fue suficiente razón para que su excitación se viniese abajo. Venga, pregúntame lo que quieras- dijo ella separándose un poco de él. Ese tipo del ascensor ya te había visto en alguna ocasión, haz memoria. Se te comía con los ojos. A Francesca le hizo gracia descubrir que él estaba celoso y decidió maltratarle un poco más. Había algo en su mirada que me resultaba familiar- prosiguió él -si no fuera porque estoy medio borracho sería capaz de recordarlo. Parrado pasó la noche sin pegar ojo. Cada vez el misterioso individuo cogía más forma. El recuerdo quería mostrarse, pero necesitaba algo más de inspiración. Con el primer café de la mañana consiguió recordar que había visto a ese tipo en varias de las presentaciones de sus novelas. De hecho todo comenzaba a encajar. En una ocasión le hizo dedicar un libro con una frase que ya traía preparada: Para tu amigo de juegos Bobby. Parrado en aquel momento no entendió nada y, harto como estaba de esas obligaciones editoriales, puso lo que el extraño personaje le sugirió. La cara pálida y alargada y una frente grande y despoblada medio tapada por el flequillo castaño fue suficiente para que le viniese a la mente la frase escrita en aquel best seller. Rápidamente le pidió a Francesca que le dejara conectarse a internet y, con la mirada de ella sobre su cabeza y sus brazos sobre sus hombros abrazándole, pudo descubrir el enorme parecido que tenía con el campeón de ajedrez estadounidense.
Parrado tenía dos opciones: esperar que ella se pusiese en contacto o presentarse en la redacción del periódico. La segunda le convenció mucho más que una incierta espera. En cuanto a Francesca le dijeron quién estaba en la redacción, se puso colorada y buscó un despacho vacío en el que poder atenderle. Sabía que a él no le habría sentado nada bien descubrir esa mañana que no sólo había sido engañado sino que además le habían robado, pero lo que no se imaginaba es que Parrado la saludase con una sonrisa y un largo beso en la boca. El resto de reporteros se quedaron mirando cómo discurría el encuentro hasta que se metieron en el despacho y ella corrió las cortinas para que no pudiesen seguir chismorreando. Cuéntame- le dijo él. Francesca no sabía por dónde empezar. Estaba preparada para repeler un ataque, pero no lo estaba para que él la tratase como si no hubiese pasado nada. De hecho no podía ni imaginarse qué se le pasaba a Parrado por la cabeza. ¿Sería capaz de entenderla si le contaba por qué había actuado de esa forma la noche anterior? El artículo tampoco desvelaba tantas cosas que no se supieran ya, quizá lo más importante era que dejaba muy claro que el asesino era un psicópata que tenía fijación por Parrado. No le había querido decir que no a un almuerzo en el bar de la esquina. Lo que más le importaba a Parrado era averiguar si había visto el mapa de la ciudad que tenía colgado de una de las paredes del despacho. En él tenía marcado con chinchetas de colores, que sujetaban fotos de las víctimas, el lugar en el que se había cometido cada uno de los asesinatos, además de una cuadrícula con 64 casillas que conformaban un tablero de ajedrez. Francesca, nerviosa como estaba, se dedicó únicamente a sacar datos del ordenador sin fijarse en las paredes, que oscurecidas por la penumbra ocultaron el macabro damero. Eso le dejó mucho más tranquilo; incluso estuvo tentado de contárselo todo, pero se contuvo. No deseaba amanecer la mañana siguiente con un titular en el periódico que desvelase al asesino todo lo que él había averiguado. No le cabía ninguna duda de que se estaba realizando una partida de ajedrez. Las mujeres muertas pertenecían a las fichas de Parrado, pero él no acababa de entender cómo se estaba llevando a cabo dicha partida. Tampoco sabía cuáles eran los resortes que hacían que sus fichas se moviesen. Había algo que se le escapaba, un eslabón que debía unirlo todo, pero por más vueltas que le daba era incapaz de averiguarlo. Esa era la razón por la que sentía que debía desvelárselo todo a Francesca. Quizá ella, desde otra perspectiva, lo vería todo con mayor claridad. Mientras decidía si se lo contaba la embaucó para que no fuese a la redacción, para que pasase la tarde con él. A las siete de la tarde ya no se tenían en pie. Tenían dos opciones: seguir bebiendo y alargar la noche por los bares de su barrio o meterse directamente en la cama. Cuando cruzaron sus miradas no hizo falta preguntarse nada, se cogieron de la mano y se fueron corriendo por la acera hasta el piso que Francesca compartía con una compañera de la redacción. Su amiga estaba realizando un reportaje en Ibiza, por lo que tenían la casa para ellos solos. El alcohol había disparado su deseo y Parrado no pudo esperar a llegar al piso, y en el ascensor Francesca quedó medio desnuda. Buenas- saludó un desconocido cuando abrieron la puerta del ascensor en el rellano del quinto piso. ¿Le conoces?- preguntó Parrado desconfiando de la intensa mirada del hombre. No le había visto en la vida- contestó Francesca a la vez que le mordía los labios provocándole una pequeña herida que comenzó a sangrar. Pese a que ella le desvestía con habilidad y rapidez, Parrado no podía dejar de pensar en el encuentro casual del ascensor. Necesitaba preguntarle a Francesca por los vecinos y por sus amistades. Las dudas comenzaron a bombardearle el cerebro y eso fue suficiente razón para que su excitación se viniese abajo. Venga, pregúntame lo que quieras- dijo ella separándose un poco de él. Ese tipo del ascensor ya te había visto en alguna ocasión, haz memoria. Se te comía con los ojos. A Francesca le hizo gracia descubrir que él estaba celoso y decidió maltratarle un poco más. Había algo en su mirada que me resultaba familiar- prosiguió él -si no fuera porque estoy medio borracho sería capaz de recordarlo. Parrado pasó la noche sin pegar ojo. Cada vez el misterioso individuo cogía más forma. El recuerdo quería mostrarse, pero necesitaba algo más de inspiración. Con el primer café de la mañana consiguió recordar que había visto a ese tipo en varias de las presentaciones de sus novelas. De hecho todo comenzaba a encajar. En una ocasión le hizo dedicar un libro con una frase que ya traía preparada: Para tu amigo de juegos Bobby. Parrado en aquel momento no entendió nada y, harto como estaba de esas obligaciones editoriales, puso lo que el extraño personaje le sugirió. La cara pálida y alargada y una frente grande y despoblada medio tapada por el flequillo castaño fue suficiente para que le viniese a la mente la frase escrita en aquel best seller. Rápidamente le pidió a Francesca que le dejara conectarse a internet y, con la mirada de ella sobre su cabeza y sus brazos sobre sus hombros abrazándole, pudo descubrir el enorme parecido que tenía con el campeón de ajedrez estadounidense.
sábado, 12 de enero de 2013
Jaque (cap.2)
Un fuerte ruido en la casa de abajo me desconcentró de mi tarea. Me asomé a la ventana y vi al patriarca de la familia dando gritos a los diez chinos y chinas que le rodeaban. Todos parecían ser hijos suyos, pero -vete a saber-, pensé. Algo debía haber ocurrido en la cocina porque todos habían salido a la galería y comenzaba a salir un humo negro de la ventana de su cocina. Al igual que yo, numerosos vecinos asomaron sus cabezas por las ventanas que daban al patio de luces y todos vimos cómo la mujer del patriarca echaba un cubo de agua hacia la ventana de su cocina lo que cambió el color del humo que pasó a ser blanco. Los dos chinos se enzarzaron en una discusión que acabó cuando ella le pegó un sartenazo a él que le hizo retroceder unos metros hacia atrás. Conforme el humo dejaba de salir por la ventana todos fuimos escondiéndonos en nuestros hogares. Yo, por vivir justo encima, estaba más acostumbrado a sus ruidos que el resto de vecinos. Había conseguido obviarlos y trabajar en mi despacho sin turbarme por su escandaloso ajetreo. El descanso me había desconcentrado, por lo que lo utilicé como excusa para prepararme otro café. Volví a atravesar el oscuro y frío pasillo hasta llegar a la cocina, abrí el armario que se encontraba sobre la nevera y cogí el bote de café. Al abrir su tapa descubrí que no quedaba ni una cucharada. Esto no le hubiese ocurrido a Parrado- pensé -él siempre tenía varios paquetes de reserva guardados en la despensa. Aunque sabía que yo no había hecho nunca acopio de víveres, me asomé a la despensa para descubrir, maldiciéndome, que no había absolutamente ningún paquete de nada. Vestido como iba con pantalón de chándal y una sudadera con la cara del Che, me dispuse a bajar al Seven Eleven a comprar un par de paquetes de café. Al llegar a la calle me di cuenta de que llevaba las zapatillas de ir por casa, pero la calle desierta y una pereza por volver a subir las escaleras fueron razón suficiente para que recorriese los seiscientos metros, que separaban mi casa del comercio, de esa guisa. La ventaja de escribir siempre por las noches era que los dependientes ya me conocían y no se extrañaban de verme vestido de esa forma. Una vez la cafetera comenzó a silbar y el aroma del café se empezaba a oler por toda la cocina, volví a sonreír. Me acerqué al despacho para volver a coger la taza de Bart y no pude evitar asomarme al deslunado. Todavía estaban cinco chinos discutiendo con un té en sus manos, pero los dos ancianos ya no se veían por allí. Tampoco salía humo de la cocina, aunque todo olía a pollo quemado. Me llené el tazón hasta los bordes y después de remover las tres cucharadas de azúcar me dispuse a seguir con la novela. Antes de comenzar a leer lo que había escrito me asaltó la duda de si había cerrado la puerta de casa. De hecho no recordaba haber utilizado las llaves. El patio siempre estaba abierto y yo no acababa de acordarme de cómo había entrado en casa. Eché la mano rápidamente al bolsillo para ver si tenía las llaves dentro y como no noté su tacto frío me levanté para buscarlas. Tampoco se encontraban puestas en la puerta y ésta se encontraba cerrada. Abrí por si las había dejado puestas en el paño, pero tampoco se encontraban allí. Cogí el otro juego que tenía en el cajón del recibidor y decidí buscarlas en otro momento. Cerré la puerta con llave y me volví, dando una carrera por el pasillo, al despacho. Tuve que volver a leer lo que había escrito porque no recordaba nada. Cada vez que escribía, los personajes se apoderaban de mí de tal manera que no era capaz de recordar nada hasta que lo había vuelto a leer. Así que Parrado se había llevado un bombón a casa. Pensé que él sí que era un tipo afortunado. Hacía tanto tiempo que yo no estaba con una mujer que ni me acordaba de cuándo había sido la última vez.
Buscó el documento que había titulado con un sugerente "jaque mate" y comenzó a releerlo todo nuevamente. Lo había hecho cientos de veces, pero estaba claro que había algo que se le escapaba. Repasó, una a una, todas las notas que tenía de cada uno de los seis asesinatos. La primera fue una prostituta de 39 años de origen rumano, apareció degollada en el portal de un edificio en el que parecía que había hecho un servicio. Dentro de su boca se encontró un peón de marfil. La policía no había encontrado ninguna pista que les llevase a averiguar quién había estado con ella esa noche. Aunque interrogaron en varias ocasiones a un joven ruso, Dimitri, al que se le imputaba la explotación sexual de varias mujeres del Este, no habían conseguido obtener de él ninguna confesión que les llevase a nada en concreto. Siempre le había llamado la atención la reticencia de los delincuentes a colaborar con las autoridades. Parrado, con un bourbon y una sonrisa, en la barra del puticlub en el que Dimitri tenía una docena de jóvenes trabajando para él, fue capaz de averiguar los nombres de las tres personas que habían estado con Helena aquella noche. Ninguno de esos hombres parecía un asesino, pero quién lo parece. Con los tres habló en varias ocasiones y los tres estaban tachados con una cruz roja en la pizarra que tenía sobre la mesa del despacho, porque su coartada era irrefutable. La segunda víctima tenía la misma edad, era cajera de un supermercado y estaba divorciada de un hombre que la maltrató hasta el día que se marchó de casa. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza. El arma se encontraba junto a la chica. Su pelo moreno estaba manchado de sangre al igual que el martillo. Una llamada anónima le alertó sobre lo que había ocurrido. Al llegar al parque en el que se encontraba la mujer, rodeada por los inspectores de policía, el juez forense y varios reporteros fotográficos, se acercó todo lo que pudo al corrillo, lo justo para ver cómo el forense sacaba de la boca de la mujer una figura de marfil que tenía forma de caballo. Entre los dos asesinatos apenas habían pasado dos semanas. La relación entre las dos mujeres era inexistente. Sus vidas, más allá de vivir solas, no tenían ningún parecido. Los asesinatos se produjeron en lugares opuestos de la ciudad y todo esto no ayudaba a Parrado a establecer conexiones. La llamada telefónica servía para demostrarle que el asesino buscaba llamar su atención. Cuando se produjo el tercer asesinato no le quedó ninguna duda de que el asesino le estaba retando a él. Una carta en el buzón de su domicilio le alertaba del lugar en el que se encontraba el cuerpo de otra prostituta. Era brasileña, de 36 años, con el pelo teñido de rubio platino. Se encontraba dentro de uno de los baños de un restaurante del centro de la ciudad. Estaba arrodillada en el suelo con un corte en el cuello que la había hecho morir desangrada con la cabeza dentro del inodoro. Sus dientes apretaban con fuerza otro peón de marfil. Llevaba dos años en el país. Era de Río de Janeiro y allí había dejado a sus dos hijos. Todos los meses enviaba dinero a su madre, que era la que les cuidaba. No consiguió averiguar para quién trabajaba. Cuando Parrado comenzó a leer las notas sobre el cuarto asesinato, una fuerte intuición le hizo apretar el icono de internet. Comenzó a buscar en todas las ediciones digitales de prensa cualquier noticia sobre el caso. Ya hacía dos meses que no se producía ningún nuevo asesinato, o por lo menos alguno en que cualquier chica de mediana edad apareciese con una figura de ajedrez metida en su boca. Los periodistas habían ido disminuyendo los artículos que presentaban sobre el caso, así que cuando vio una foto suya y una página completa que desvelaba secretos que sólo él conocía, no le extrañó ver que la firmaba un tal F. Bandini. O una tal F. Bandini. Se trataba del periodista que mejor debía conocer el caso. Por lo menos del que mayor número de artículos había escrito. Se le indigestó el café. Se dio una ducha rápida, se puso sus pantalones chinos, una camisa morada y su chaqueta gris y salió a toda prisa hacia no sabía dónde. Comenzó a dar saltos por las escaleras, pero en el tercer piso ya había parado de correr; se detuvo un momento mientras se tocaba el pelo llevándolo hacia atrás y dijo: Francesca.
Buscó el documento que había titulado con un sugerente "jaque mate" y comenzó a releerlo todo nuevamente. Lo había hecho cientos de veces, pero estaba claro que había algo que se le escapaba. Repasó, una a una, todas las notas que tenía de cada uno de los seis asesinatos. La primera fue una prostituta de 39 años de origen rumano, apareció degollada en el portal de un edificio en el que parecía que había hecho un servicio. Dentro de su boca se encontró un peón de marfil. La policía no había encontrado ninguna pista que les llevase a averiguar quién había estado con ella esa noche. Aunque interrogaron en varias ocasiones a un joven ruso, Dimitri, al que se le imputaba la explotación sexual de varias mujeres del Este, no habían conseguido obtener de él ninguna confesión que les llevase a nada en concreto. Siempre le había llamado la atención la reticencia de los delincuentes a colaborar con las autoridades. Parrado, con un bourbon y una sonrisa, en la barra del puticlub en el que Dimitri tenía una docena de jóvenes trabajando para él, fue capaz de averiguar los nombres de las tres personas que habían estado con Helena aquella noche. Ninguno de esos hombres parecía un asesino, pero quién lo parece. Con los tres habló en varias ocasiones y los tres estaban tachados con una cruz roja en la pizarra que tenía sobre la mesa del despacho, porque su coartada era irrefutable. La segunda víctima tenía la misma edad, era cajera de un supermercado y estaba divorciada de un hombre que la maltrató hasta el día que se marchó de casa. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza. El arma se encontraba junto a la chica. Su pelo moreno estaba manchado de sangre al igual que el martillo. Una llamada anónima le alertó sobre lo que había ocurrido. Al llegar al parque en el que se encontraba la mujer, rodeada por los inspectores de policía, el juez forense y varios reporteros fotográficos, se acercó todo lo que pudo al corrillo, lo justo para ver cómo el forense sacaba de la boca de la mujer una figura de marfil que tenía forma de caballo. Entre los dos asesinatos apenas habían pasado dos semanas. La relación entre las dos mujeres era inexistente. Sus vidas, más allá de vivir solas, no tenían ningún parecido. Los asesinatos se produjeron en lugares opuestos de la ciudad y todo esto no ayudaba a Parrado a establecer conexiones. La llamada telefónica servía para demostrarle que el asesino buscaba llamar su atención. Cuando se produjo el tercer asesinato no le quedó ninguna duda de que el asesino le estaba retando a él. Una carta en el buzón de su domicilio le alertaba del lugar en el que se encontraba el cuerpo de otra prostituta. Era brasileña, de 36 años, con el pelo teñido de rubio platino. Se encontraba dentro de uno de los baños de un restaurante del centro de la ciudad. Estaba arrodillada en el suelo con un corte en el cuello que la había hecho morir desangrada con la cabeza dentro del inodoro. Sus dientes apretaban con fuerza otro peón de marfil. Llevaba dos años en el país. Era de Río de Janeiro y allí había dejado a sus dos hijos. Todos los meses enviaba dinero a su madre, que era la que les cuidaba. No consiguió averiguar para quién trabajaba. Cuando Parrado comenzó a leer las notas sobre el cuarto asesinato, una fuerte intuición le hizo apretar el icono de internet. Comenzó a buscar en todas las ediciones digitales de prensa cualquier noticia sobre el caso. Ya hacía dos meses que no se producía ningún nuevo asesinato, o por lo menos alguno en que cualquier chica de mediana edad apareciese con una figura de ajedrez metida en su boca. Los periodistas habían ido disminuyendo los artículos que presentaban sobre el caso, así que cuando vio una foto suya y una página completa que desvelaba secretos que sólo él conocía, no le extrañó ver que la firmaba un tal F. Bandini. O una tal F. Bandini. Se trataba del periodista que mejor debía conocer el caso. Por lo menos del que mayor número de artículos había escrito. Se le indigestó el café. Se dio una ducha rápida, se puso sus pantalones chinos, una camisa morada y su chaqueta gris y salió a toda prisa hacia no sabía dónde. Comenzó a dar saltos por las escaleras, pero en el tercer piso ya había parado de correr; se detuvo un momento mientras se tocaba el pelo llevándolo hacia atrás y dijo: Francesca.
jueves, 10 de enero de 2013
Jaque (Cap.1)
No podía dormir, no sólo no podía sino que no quería. Me encontraba totalmente abducido y empapado por la novela que estaba escribiendo. Siempre había pensado que la novela negra era un género que no me interesaba, y, a decir verdad, empecé con él por un mero motivo económico. Necesitaba volver a publicar para seguir viviendo. Es falsa la creencia de que los escritores disfrutamos de privilegios y vivimos como queremos. En mi caso no era así, y eso que mis dos anteriores novelas habían tenido un relativo éxito de ventas. La editorial llevaba tiempo recordándome que debía entregarles un nuevo trabajo conforme teníamos acordado en el contrato. La decisión de desviarme hacia ese género había sido mía, ya que necesitaba que se vendiese más, y, para qué negarlo, la novela negra estaba de moda. Comencé a prepararme un café bien cargado. Sólo lo tomaba de Etiopía, me era imposible tragar otro tipo de café. Comencé haciendo gestos cuando en algún bar me servían la tacita con el negro liquido y yo lo saboreaba con la punta de la lengua, y finalmente acabé no pudiendo tragar esos asquerosos brebajes. Lo vertí en la taza con la serigrafía de Bart Simpson. Él era el encargado de acompañarme todas las noches y hacer guardia junto a la pantalla de mi ordenador portátil. Al pasar por el salón, camino de mi despacho, cogí el forro polar que había dejado tirado encima del sofá y un donut seco que también estaba olvidado sobre la mesa llena de migas de pan, aunque éstas se camuflaban bastante bien entre las florecillas multicolor del mantel. Por muy feo que resultase había sido un acierto enviar a mi madre a que me comprase el hule. El despacho se encontraba al final de un frío e infinito pasillo, alejado del resto de la casa; de hecho parecía que no pertenecía a ella. Tenía forma de ele y en una esquina había una diminuta ventana que daba a un oscuro patio de luces de cuatro por cuatro. Justo debajo de mí, en la primera altura, vivía una familia de chinos que siempre estaban cocinando frituras que desprendían un olor que, aunque el ventanuco se encontrase siempre cerrado a cal y canto, se colaba en la habitación llegando a hacer insoportable permanecer en ella. Yo me había acostumbrado a ellos, sus gritos y sus olores, y ya no me molestaban para escribir, aunque todo acababa oliendo a aceite de soja, incluso las sábanas de la cama que, pese a eso, las cambiaba cada mes. Pulsé el botón de encendido del ordenador y esperé con la taza en la mano a que se reiniciase el equipo. Al cabo de esos desesperantes dos minutos recuperé el documento. Apreté control i y fui hasta la página 197. Tomé aire profundamente, di un largo sorbo de café y me dispuse a continuar con la historia. Primero retrocedí hasta el principio del capítulo para volver a leerlo y que la propia historia me fuese capturando. Después de leer esas diez páginas ya estaba dentro de la piel del escritor, y detective, Parrado.
Parrado se sentía muy cansado, pero eso no fue razón suficiente para que se quedase en casa. Como todas las noches se puso su cazadora de cuero y se bajó hasta el pub de la esquina. Entre semana eran pocos los que se acercaban hasta el local para tomar unas copas. Él se colocó en el taburete de siempre, le ajustó la altura, a la vez que pensaba que alguien debía habérselo tocado, y le pidió al camarero, con un gesto, que le sirviese una copa. Cogió el pesado vaso de vidrio, lo acercó a su boca y dio un sonoro sorbo de bourbon que hizo que la chica que se encontraba en la otra punta de la barra le mirase. Parrado le dedicó una sonrisa y con un gesto de su mano la invitó a acercarse. La exuberante rubia en un principio dudó, pero, como él no dejaba de mirarla y de sonreír, acabó cambiando de asiento. Cuando estuvo a su lado él le acercó cortésmente un taburete y le sugirió que se sentase. La estrecha faldita vaquera hizo que la operación resultase cómica para Parrado, que no dejaba de mirar el generoso escote de la mujer. Una vez estuvo subida cruzó las piernas mirándole con picardía y Parrado descubrió en su cutis que no era tan joven como le había parecido en un principio. Ese descubrimiento le alegró, estaba cansado de las jovencitas superfluas que únicamente buscaban en él que les saliese una copa gratis. Parrado pensó que aunque pasase de los cuarenta todavía mantenía el encanto de una chica mucho más joven. Algo de inocencia se escondía en la mirada de esos extraños ojos grises. Él se presentó pronunciando su apellido y esperó con ansia hasta escuchar su voz. Francesca, dijo con un tono melodioso y un ligero acento italiano. Parrado se levantó para propinarle dos besos y aprovechó para pasar la mano por su cintura y rozar su piel. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y electrificó el vello de sus brazos. Hacía mucho tiempo que no había sentido nada parecido. Por primera vez en los últimos meses se olvidó del asesino del ajedrez y se centró únicamente en conquistar a la muchacha. Parrado aprovechaba su trabajo de detective privado para escribir novelas de éxito sobre los casos que investigaba, pero este último caso le tenía desorientado. Se encontraba atascado en la investigación y la novela no avanzaba. Escribir aquello que iba descubriendo le ayudaba a ordenar sus ideas, aunque hacía varias semanas que no tenía nada que apuntar. El asesino del ajedrez, al que habían bautizado así los medios de comunicación, asesinaba mujeres de mediana edad que vivían solas. Siempre aparecía una pieza de ajedrez junto al cuerpo. Las piezas siempre eran distintas, únicamente la aparición de tres peones había roto esta regla. Parrado no tenía ninguna duda de que se estaba jugando una partida en la que él, sin saber cómo, era el contrincante. Hacía dos meses que no se producía un asesinato. De alguna manera era su turno, pero no sabía de qué forma podía realizar los movimientos. Intuía que quedarse quieto no iba a parar la partida, el asesino le obligaría a hacer un nuevo movimiento. Parrado le pidió a Bruno otro gintonic para Francesca. Él sólo le había desvelado que era un escritor de relativa fama que necesitaba el bourbon para poder seguir escribiendo. Ya sé quién eres- contestó ella -leo los periódicos, ¿sabes? Parrado pensó, por un momento, que eso podía complicar las cosas, pero cuando vio que ella seguía sonriendo y depositaba una mano sobre su pierna, se quedó más tranquilo. Y es que Francesca le gustaba mucho más de lo que había imaginado al verla sola en la otra punta de la barra. Él no se decidía a sugerirle que fuesen a su apartamento a tomar la última. Al final fue ella la que le animó a cambiar de local. Parrado entonces sí que se aventuró a insinuarle que un martes por la noche no habría nada abierto a las tres de la mañana y que era mucho mejor tomar algo en su casa. Ella asintió con alivio, como si hiciese mucho rato que esperase que él se lo propusiese. Parrado se despidió de Bruno con el habitual "hasta mañana" y dejó, caballerosamente, que ella saliese delante, aprovechando para mirar sus piernas haciendo equilibrismo sobre unos tacones de quince centímetros. Todo en Francesca le parecía espectacular. Una vez encerrados en el ascensor que les subiría hasta el ático, él se atrevió a acercarse lo suficiente a ella para darle un beso. Llevar a cabo aquello que en alguna ocasión había escrito le producía un subidón hormonal. Ni entre sus papeles garabateados podía encontrar una noche tan explosiva y perfecta. Se quedó dormido como un niño entre sus piernas. Cuando se despertó ella ya no se encontraba en la cama. Se fue tapado con la sábana hasta la terraza pasando por la cocina, pero ya no se encontraba en la casa. En su lugar había una escueta nota en la que le decía que ya se encargaría ella de buscarle. Parrado se preparó un café cargado, se puso un pantalón de chándal y una camiseta ajustada y salió a la terraza con el portátil para ponerse a trabajar en el caso. No recordaba haber dejado el ordenador enchufado, siempre lo apagaba, pero cuando éste le preguntó si quería recuperar la última sesión se quedó extrañado. Puede que la noche anterior se hubiese ido a dormir sin apagarlo, pero esa opción era poco probable.
domingo, 6 de enero de 2013
Desenlace
Su despedida no fue lo más doloroso, verla empequeñecerse en la lejanía sí; descubrir que, aunque el barco no resoplara enfurecido como una ballena, la melancolía se apoderaba de mí fue angustioso más que doloroso. Su adiós no importaba tanto, podía haber otras, quizás no como ella, pero otras,en todo caso, que podrían suplirla sin que notase su ausencia. Tampoco sé porque la acompañé, puede que quisiese comprobar por mí mismo que el dolor que me producía su abandono se empequeñecía junto al mar. Inventé una niebla que difuminara los recuerdos, los buenos y los malos. No había causas, sólo yo era la razón. Y esas microscópicas partículas de agua flotante cumplieron su cometido. Su imagen ha desaparecido del recuerdo, únicamente queda el puerto en blanco y negro y su olor a manzana madura.
Sentado, siempre sentado en este último trono, esperando un final que ya no me impresiona tanto, pese a que hubo un momento en el que sí lo hizo; no estamos preparados para aceptar nuestra propia desaparición, como especie -quiero decir-, la muerte de uno mismo no es un hecho tan importante, la de una especie sí, o debería serlo; tendríamos que estar sentados aguardando la inevitable destrucción en lugar de jugar a despejar la incógnita de esta ecuación irresoluble que es la supervivencia, una supervivencia que no nos merecemos, que cuanto más cerca la tenemos más la despreciamos, una supervivencia que ni tan siquiera está al alcance de los dioses; también ellos se evaporarán con nuestra desaparición, lo que, por otra parte, pone de manifiesto el carácter etéreo de la inmortalidad. La magnitud de un acontecimiento de estas características es como para echarse a temblar. Lo raro es que sea yo el único que así lo percibe. Cada día sentado en el mismo sillón de mimbre, que marca sus hebras en mi piel, deseando que llegue la hora. Cada noche con la necesidad de ingerir química que me permita dormir y olvidar que tampoco ese va a ser el día. Y rezar, sí. No sería justo, de ahí mis plegarias para que no se produzca la intervención divina, para que se mantenga al margen. Le digo -quédate ahí, no intervengas, allí donde lo haces se producen injusticias- No sé si vale para algo, pero cada mañana descubro que existo, que todavía tengo la posibilidad de ser el espectador privilegiado de esta obra de teatro. Y me digo -bien, hoy es el día- Todos los segundos son el día, los relojes muertos y el tiempo en mis manos. La silla en el porche, frente al columpio que cuelga del manzano. Observo cómo florece, cómo maduran sus frutos y caen al suelo donde se pudren ayudados por la humedad y los gusanos. Miro cómo llueve, escucho el sonido de la tierra seca sorbiendo las lágrimas de lluvia como una sopa de aleta de tiburón. Siempre creo que cada uno de los instantes son el momento adecuado para que ocurra. Es por eso que sé que estoy preparado.
miércoles, 2 de enero de 2013
Títeres y tramoyistas
El hilo tiraba de la mano con fuerza. Demasiadas cuerdas alrededor de su cuerpo como para pensar en escapar. Durante mucho tiempo lo estuvo intentando, pero nunca consiguió salir de la habitación en la que se sentía confinada. Y no solo era privada de la huida sino que también sus movimientos estaban limitados a los deseos de alguien al que ya no conocía. Observando su cuerpo desnudo tenía la necesidad de protegerlo, decidir por sí misma a quién enseñar toda la piel. Cada vez que impulsivamente intentaba taparse los senos recibía un golpe seco de las cuerdas que la dejaban desprotegida y vulnerable. Los brazos quedaban, entonces, abiertos, las muñecas llagadas por las rozaduras de las cuerdas y en el pecho dolor punzante por el esfuerzo inútil. Intentaba juntar las rodillas pero una fuerza superior le impedía cualquier iniciativa púdica. Guantes de seda y zapatillas de bailarina la resguardaban del cemento frío. Y también impedían que se dañase con las uñas, que señalase su cuerpo inmaculado. El hilo blanco se enrollaba por sus extremidades. Recorría cada brazo dando la vuelta en el cuello y bajando por el pecho se cruzaba a escasos milímetros de los rosados pezones. Se volvía a unir por debajo del ombligo para esconderse entre su sexo, parcialmente rasurado y aparecer nuevamente anudado, resbalando por las piernas hasta los tobillos. Milimétricamente dispuesto para que cualquier leve movimiento de mis dedos le produjese un dolor instantáneo que la hiciese desistir de sus ideas alocadas. También placer. Algunos creen que el placer y el dolor están demasiado próximos, qué sabrán ellos. Jugar a ser dios fue el principio. Serlo, el inevitable resultado. Movimientos de pianista de obligado cumplimiento. El castigo y el premio. Dolor y placer. Orquestar -no me gusta la palabra manipular- cada uno de sus movimientos es lo que me produce placer; verla sufrir me causa dolor, pero es inevitable. Ambos lo sabemos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
relatos de mesilla
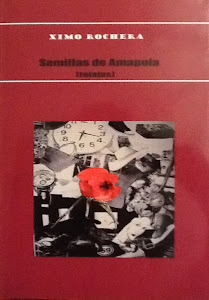
mi primera novela
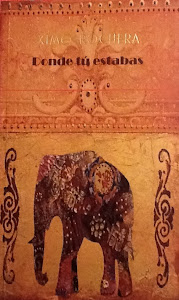
Blogs imprescindibles
-
-
-
-
-
San Antonio de PaduaHace 1 mes
-
UzumutHace 3 meses
-
-
SalirHace 3 años
-
-
-
-
-
-
enrique vila-matas
webs que sigo
Etiquetas
- actualidad (35)
- Cleptomanía Callejera (6)
- Poesía (8)
- relatos (93)
Archivo del blog
-
►
2016
(8)
- ► septiembre (1)
-
▼
2013
(45)
- ► septiembre (3)
-
►
2012
(62)
- ► septiembre (5)
-
►
2011
(26)
- ► septiembre (2)
Razones:
La niebla el mar Kafka cien años de soledad locura Walser Vila-Matas el Prado una estación de trenes Dostoievski Rafael Homero TajMahal Bolaño Picasso Saramago Godard Borges Velvet Underground Chéjov Monet Cortázar Raskolnikov una tormenta Auster Bergman Mendoza Rulfo Allen Dalí Bartleby Huidobro Mahler Casablanca Lorca Bernhard Carroll Kahlo Baricco Tolstoi la lluvia Rilke Blas de Otero Kieslowski Allan Poe Chet Baker La soledad Woolf Azúa La vida es un milagro Balzac Pop Art Galeano Tarkovski Marsé Benarés La conjura de los necios Topor Buñuel María Callas Wilde Duras Mistral Reinaldo Arenas Neuman Klee Sacrificio Mastretta Gil de Biedma Salinger Mishima La Habana Fitzgerald Machado Banksy Pamuk i ching Hitchcock Joyce Pacheco Tate Gallery Verdejo Lezama Lima el cielo Camarón Miguel Hernández Bukowski Paco Roca La colmena Murakami Faulkner El Quijote lock Ness Atxaga Bebo Valdés el monte en otoño Hemingway Morrison Nietzsche Calvino Girondo Lab02 Junger Burroughs Lovecraft Stendhal Jaeggy Gainsburg Boris Vian Coltrane Loriga César Manrique Pessoa las meninas Lanzarote Mann Beckett García Márquez Marruecos Yan Tiersen Tim Burton Kerouac Papini Houellebecq Perec Amelie el rumor del oleaje Sterne Camus Pascal Hawking Mayakowski Syrah Berlioz Wong Kar Wai Kundera Platón Shakespeare Roth Lori Meyers Sofocles el aleph Tabucchi Bradbury Thomson Muñoz Molina













